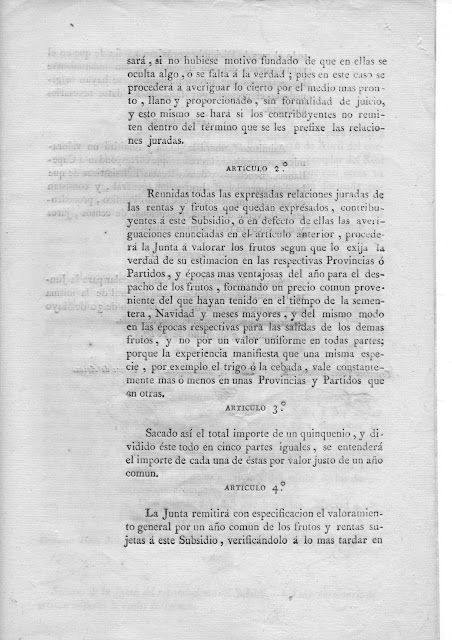El conocimiento que se tiene
sobre el pasado de nuestra ciudad y de nuestra provincia ha venido aumentando
de manera exponencial sobre todo en las últimas décadas, y especialmente a
partir de los años setenta y ochenta del pasado siglo. En efecto, la instalación
en nuestra ciudad del primer ciclo de los estudios universitarios de Historia
primero, dependiendo de la Universidad Autónoma de Madrid, que después de la
creación del estado de las autonomías y la fundación de la Universidad de
Castilla-La Mancha se reconvertiría en la Facultad de Humanidades, ya en sus
dos ciclos, y la creación de un servicio de publicaciones en el seno de la
Diputación Provincial y, en menor medida, también en el Ayuntamiento, en los
que podían publicar sus investigaciones los miembros de su plantel de
profesores, favorecieron de manera determinante los nuevos avances en la manera
de entender el conocimiento histórico conquense y, más allá de esas nuevas
maneras de hacer historiografía, también del propio conocimiento de nuestro pasado.
Así, a partir de este momento se realizaron importantes contribuciones en el
campo de la Arqueología y de la Historia Antigua, de la Historia Medieval y de
la Historia Moderna o de la Historia del Arte.
Y
también, aunque en menor medida, de la Historia Contemporánea, y en concreto de
la Cuenca del siglo XIX. En aquellos momentos podrían ser considerados como
pioneros de esta nueva historiografía, por lo que a nuestro caso se refiere,
los trabajos de Félix González Marzo sobre la desamortización decimonónica y
liberal en la provincia de Cuenca, en el campo de la historia económica, y la
monografía que firmó Miguel Ángel González Troitiño sobre la evolución que
había vivido la capital de la provincia entre los siglos XVI y XX, en lo que
respecta a la historia demográfica y social, historia cuantitativa a fin de
cuentas. Hasta entonces, sólo unos pocos
libros de carácter general, publicados en el mismo siglo XIX, y algunos
trabajos de síntesis publicados en periódicos y revistas por algunos
aventureros de la historia que, en muchas ocasiones, ni siquiera se habían
dedicado profesionalmente al estudio de la historia. A ese tipo de trabajos
estará dedicada la primera parte de la ponencia, de carácter meramente
introductorio.
El
trabajo se centrará principalmente en estudiar el siglo XIX, los avances
historiográficos que se han hecho en los últimos años, de manera principalmente
cronológica. Y también, en algunas ocasiones se apuntará algunos temas en los
que en mi opinión todavía no se ha avanzado lo suficiente. Para ello, siempre
se seguirá una línea común: el desarrollo del liberalismo y del resto de
opciones ideológicas que durante todo el siglo decimonónico polarizaron la vida
social y política de los españoles y de los conquenses, porque si algo ha caracterizado
el desarrollo de toda esta centuria ha sido precisamente eso que se ha llamado
la revolución liberal. Es cierto que hacerlo de este modo puede significar dar
demasiada importancia a la historia política, pero considero que precisamente
es el propio período histórico estudiado el que justifica hacerlo de este modo:
el siglo XIX marca el final del Antiguo Régimen y el principio de un sistema
nuevo, el liberalismo. Durante toda la centuria, el debate político está
siempre presente en todos los aspectos de la sociedad, y por ello todos esos
referentes, desde la economía hasta la religión por poner algún ejemplo, hay
que analizarlos sin dejar de lado en ningún momento ese punto de vista
político.
Sin
embargo, tampoco deben dejarse de lado esos otros campos de la nueva, ya no tan
nueva, historiografía: la historia social, la historia económica, la historia
demográfica, la historia de las mentalidades, la biografía… A esos campos
concretos del estudio científico de la historia, que sin duda estarán también
presentes muchas veces al hablar de la historia política en la medida en la que
están íntimamente conectados con ella, estará dedicada la última parte de mi
intervención.
Cuenca en la década de 1890. Grabado. Realmente, la ilustración parece algo anterior, pues, para entonces, ya se había hundido uno de los arcos del Puente de San Pablo.
INTRODUCCIÓN. LA HISTORIOGRAFÍA CONQUENSE
HASTA 1970.
Hemos de decir
en primer lugar que la producción historiográfica conquense realizada en el
mismo siglo XIX, la visión que los conquenses tienen de su pasado y también, en
la medida que nos afecta, de su propio presente, además de ser escasa, estaba
demasiado teñida por el positivismo propio del período, además de estar marcado
por una fuerte tendencia ideológica, como no podía ser de otra forma si tenemos
en cuenta la importante ideologización que se vivía por el conjunto de la
sociedad española a lo largo de toda esa centuria. En efecto, se trata de
trabajos que, desde las distintas perspectivas políticas de sus autores, tienen
en común el hecho de que todos ellos se olvidan por completo de las masas
silenciosas, o incluso de la propia sociedad conquense como un conjunto, para
dedicarse sólo a historiar sus élites políticas y militares. Se trata en
general, como la práctica totalidad de la historia que en esos momentos se está
haciendo en el resto del país, de una historia relatada en la que son
precisamente las élites, más allá de sus protagonistas, los únicos sujetos
válidos para el estudio histórico. Y son libros, como he dicho antes, de
carácter generalista, en el que sólo se dedica al siglo XIX una parte, casi
siempre demasiado colateral, del estudio.
El autor más
conocido de este período es sin duda Trifón Muñoz y Soliva. Sacerdote, canónigo
de la catedral, redactor del periódico de tendencia carlista La Hoja de David, este religioso había
publicado en 1860 su primera historia de Cuenca, Noticias de todos los Ilustrísimos Señores Obispos que han regido la
diócesis de Cuenca, aumentados con los sucesos más notables acaecidos en sus
pontificados. El Episcopologio,
que así es más conocido, es más que un estudio de los obispos conquenses al uso
una historia de la diócesis, tal y como explicita el autor desde el subtítulo.
Este trabajo lo ampliaría el mismo autor algunos años después, entre 1866 y
1867, con su Historia de la Muy Noble,
Leal e Impertérrita ciudad de Cuenca y del territorio de su provincia y
obispado, desde los tiempos primitivos hasta la edad presente, publicado en
dos tomos, y en el cual, como dato curioso, hace remontar la historia de Cuenca
hasta los tiempos de Túbal, nieto legendario de Noé.
Si desde el
punto de vista reaccionario Muñoz y Soliva era el máximo representante, y casi
el único de la historiografía local, también el campo liberal tenía sus propios
representantes. Y el más conocido de los conquenses era José Torres Mena, pues
aunque había nacido en Casas Ibáñez (Albacete) debido a la profesión, su
familia procedía de La Almarcha. Abogado, político y escritor, fue redactor del diario madrileño La Iberia,
constituido como el órgano de opinión y difusión del Partido Liberal Progresista, y diputado
por ese mismo partido primero en la circunscripción de San Clemente y más tarde
también en la de Cuenca. Su libro Noticias
Conquenses, publicado en 1878, es más bien un voluminoso tomo bastante
desordenado de noticias, eso sí, muchas veces interesantes, relacionadas con la
historia y la geografía de Cuenca, que una historia de la provincia propiamente
dicha.
El ala
política más alejada por la parte izquierda está representada por el
republicano turolense Pedro Pruneda, autor de la Crónica de la provincia de Cuenca, que fue
publicada en Madrid en 1869 como parte de una ambiciosa Crónica General de España, o sea, Historia Ilustrada y Descriptiva de
sus Provincias. Participante activo en algunas de las intentonas
revolucionarias que se sucedieron en la segunda mitad de la década de los años
sesenta, publicó también por esas mismas fechas una Historia de la Guerra
de Méjico desde 1861 hasta 1867, que no deja de ser un ensayo sobre la
bondad de las nuevas repúblicas democráticas que fueron surgiendo en el
continente americano a raíz de su independencia, y que le valdría al autor el
nombramiento de ciudadano honorífico de la capital federal. Su autor falleció
en Madrid en el mes de octubre de 1869, pocos meses después de haber publicado
su crónica conquense, y sin haber podido realizar su magno proyecto de hacer
una historia general de España, de la que sólo se publicaron los volúmenes
correspondientes a nuestra provincia y a Teruel.
La
historiografía conquense decimonónica la cierra Santiago López Saiz, periodista
de tendencia también republicana, según indicaron ya Ángel Luis López
Villaverde e Isidro Sánchez Sánchez. Dirigió varios períodicos en la ciudad del
Júcar, primero El Progreso, entre
1885 y 1895, y después, a partir de ese año El
Progreso Conquense. En 1894 publicó por entregas El Consultor Conquense, una especie de guía de Cuenca y su
provincia en la que aparecen todo tipo de datos, además de los puramente históricos.
Más interesante es su trabajo titulado Los
sucesos de Cuenca, que había publicado en 1878, una crónica sobre la
entrada y posterior saqueo de Cuenca cuatro años antes de las tropas del
infante Alfonso Carlos de Borbón, hermano del pretendiente Carlos VII.
También pueden
destacarse las obras de José María Quadrado y Valentín Picatoste, y para un
aspecto muy concreto para la historia de Cuenca, el de la invedstión carlista,
los de Germán Torralba y Eugenio de la Iglesia, testigo directo el primero de
la entrada de las tropas legitimistas en la ciudad, y destacado protagonista el
segundo, como gobernador militar que era de la ciudad en ese momento. También
hay que destacar, y en lo que a la historia de la cultura se refiere, a Fermín
Caballero. Junto a todos ellos, son abundantes, los cuadernos, cartas,
fascículos, oraciones y todo tipo de impresos que fueron impresos en nuestra
ciudad a lo largo de la centuria, y que si bien no se trata muchas veces de una
historiografía conquense propiamente dicha, si se constituyen en una fuente
interesante por los historiadores actuales escasamente utilizada. Una
aproximación a toda esa producción bibliográfica se puede encontrar en el libro
Bibliografía básica para la historia de
Cuenca, de Antonio Herrera García.
De la
producción historiográfica conquense en el período comprendido entre los
primeros años del siglo XX y finales de la Guerra Civil, cabe destacar en
primer lugar sendas guías de Cuenca, la del Museo Municipal de Arte, con
participación de diversos autores locales y nacionales, y sobre todo la de
Julio Larrañaga; ambas publicaciones cuentan con abundantes e interesantes
datos históricos, como también las obras de Basilio Martínez Pérez y Timoteo
Iglesias Mantecón, o algunos artículos dedicados a la historia conquense por
Juan Giménez de Aguilar. Después llegarían los trabajos de carácter documental
de Clementino Sanz y Díaz, Sebastián Cirac, Ángel González Palencia y Elena
Lázaro Corral.
No es extraña
esta carencia de trabajos sobre el siglo XIX; hay que tener en cuenta que
también a nivel nacional, por distintos condicionantes sociales y políticos,
todo el período posterior a la Guerra Civil fue un auténtico erial para los
estudios de historia contemporánea, al primar otros períodos más gloriosos de
nuestro pasado.

Cuenca, Puente de San Pablo. Grabado de Carl Wilhem von Heideck
Colecciones Estatales de Pintura de Baviera
EL PRIMER LIBERALISMO
El siglo XIX
se inicia en España con una coyuntura histórica importante: la Guerra de la Independencia.
Sin embargo, esa guerra contra el francés no se hubiera producido de no haber
existido antes todo un proceso social de cambio que estaba haciéndose tambalear
en toda Europa, y también en parte del continente americano, todo el sistema
del Antiguo Régimen. Y es que tanto la revolución americana y su declaración de
independencia (1776) como también la revolución francesa (1789), crearon una
nueva estructura social y política, el liberalismo, que se extendería
rápidamente a partir de ese momento, y sobre todo en las primeras décadas de la
centuria siguiente por el resto de Europa y de América. Todo ello supondría un
fuerte enfrentamiento entre dos mundos opuestos, dos maneras diferentes de
enfrentarse con la realidad, dos eras históricas enfrentadas entre sí como dos
grandes placas tectónicas. Y el terremoto provocado por ese choque brutal
traería como consecuencia el resquebrajamiento definitivo de una de esas dos
grandes placas, la más débil de las dos porque para entonces ya estaba
desgastada por tres largos siglos de enfrentamientos sociales.
No se puede
entender la Guerra de la Independencia si se no se tiene en cuenta este hecho,
como no se puede entender tampoco la guerra de la independencia en Cuenca si no
se tiene en cuenta el espacio geográfico que ocupa nuestra provincia, como nudo
estratégico de vital importancia a caballo entre dos de las ciudades más
importantes del país: Madrid, la capital del reino y lugar donde se asienta la
corte de José I, y Valencia, uno de los puertos con más posibilidades. Por eso, la provincia fue en varias ocasiones
escenario para algunas de las más importantes batallas, y en ese sentido la
batalla de Uclés (1809), en la que perdieron la vida alrededor de mil patriotas
y más de seis mil fueron capturados por los franceses, fue paradigmática,
asegurando a los franceses su posición de dominio en Castilla La Nueva al
tiempo que permitía al rey usurpador su asentamiento en la corte madrileña. Por
eso, también la ciudad fue en repetidas ocasiones tomada por las tropas
francesas y las españolas, y sufrió de unas y de otras sangrientas represalias.
José Luis Muñoz ha estudiado ese momento doloroso de la ciudad del Júcar en uno
de sus libros, Crónica de la guerra de la
independencia, a partir de los datos proporcionados por los libros de actas
del Ayuntamiento conquense.
Sin embargo,
aún falta por hacer un estudio más pormenorizado de lo que supuso la tragedia
de la guerra en el conjunto de la provincia, como también en los que respecta
al punto de vista del nuevo hecho social representado por el liberalismo. Desde
el punto de vista de la historia económica, no cabe duda de que la guerra
produjo en toda la provincia una grave crisis de subsistencia, que provocó
también un declive humano y demográfico, como ha demostrado David Sven Reher en
su trabajo Familia, población y sociedad
en la provincia de Cuenca, 1700-1970, que fue publicado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas. Por otra parte, tanto la guerra como el
incipiente liberalismo que en aquel momento estaba empezando a nacer también en
una pequeña ciudad de provincias como Cuenca, provocó un cambio sustancial en
las élites de poder, fácilmente rastreable a través de las personas que
formaron parte de la junta provincial de Cuenca y también de aquellos que
representaron a nuestra provincia en las Cortes de Cádiz. También, y por lo que
a las élites intelectuales se refiere, por las personas que firmaron toda esa
cantidad de oraciones, cartas, manifiestas, que fueron impresos en nuestra
ciudad durante todo el primer tercio del siglo XIX, a los cuales ya hemos
aludido más arriba. Y al contrario de lo que muchas veces se ha escrito, dando
demasiadas cosas por supuestas sin haber realizado antes un ejercicio básico de
reflexión, crítica y análisis. Tampoco la Iglesia conquense fue en absoluto
ajena a esa nueva realidad social que estaba naciendo, al menos por lo que a
este primer período se refiere.
Los miembros
de la junta provincial que se había creado en Cuenca en los años iniciales de
la guerra representaban todavía en una parte a las grandes instituciones
heredadas del Antiguo Régimen: la Iglesia, con un prelado a la cabeza, Ramón
Falcón y Salcedo, y el canónigo ilustrado Juan Antonio Rodrigálvarez, que había
llegado a la ciudad a finales del siglo XVIII de la mano del anterior obispo
Antonio Palafox, antes de que éste hubiera llegado a acceder a la cátedra
episcopal; el Ayuntamiento, representado por el corregidor, Ramón Gundín de
Figueroa, y por uno de sus regidores, Ignacio Rodríguez de Fonseca, y el intendente Baltasar Fernández, figura
característica de la administración borbónica. Junto a ellos, y representando
ya a las nuevas élites burguesas e intelectuales, Santiago Antelo y Coronel, que
era notario del tribunal eclesiástico de la diócesis, los propietarios Bernabé
Grande y Pascual de López, y dos funcionarios de la administración ciudadana,
Francisco Escobar y Tomás de Vela.
También en el
grupo de los representantes a Cortes se puede apreciar aún esa dicotomía entre
Antiguo y Nuevo Régimen. Durante las primeras legislaturas representaron a
nuestra provincia algunos miembros del estado noble, como el conde de
Buenavista Cerro, Diego Ventura de Mena, y Alfonso Núñez de Haro y también
algún miembro del sector eclesiástico, en esta ocasión el canónigo Felipe
Miralles, junto a un consejero de estado, Manuel de Rojas, y un catedrático de
la universidad de Alcalá, Diego Parada, que a su vez era descendiente de uno de
los linajes nobiliarios más arraigados en la ciudad de Huete. Y el propio
Ayuntamiento de Cuenca, que también tenía derecho a un representante en Cortes,
estaba representado por otro de sus regidores, Policarpo Zorraquín. Por su
parte, Manuel de Rojas tuvo que ser sustituido tras su muerte, acaecida al poco
tiempo del inicio de la legislatura, por el militar de Zafra de Záncara, Fernando
Casado Torres, ingeniero naval que había llegado a ser, en representación del
gobierno de Carlos III, asesor de la propia zarina Catalina de Rusia. Y por lo
que respecta a las últimas legislaturas, es en este momento cuando se observa
un mayor peso del liberalismo, al confluir los cuatro representantes dentro de
este sector ideológico a pesar de que entre ellos había también algunos
sacerdotes. Estos cuatro representantes fueron Antonio Cuartero, Juan Antonio
Domínguez, Andrés Navarro y Nicolás García Page. Sobre éste último hablaremos
más detenidamente más tarde, al haber extendido su representación, y también su
influencia al conjunto de la sociedad conquense, también al trienio liberal.
El regreso de
Fernando VII al trono madrileño supuso temporalmente la victoria del viejo
conservadurismo. Un Fernando VII que visitó en varias ocasiones la provincia de
Cuenca; un Fernando VII que viajó en 1826 en compañía de su tercera esposa,
María Amalia de Sajonia a los ya famosos baños del Real Sitio del Solán de
Cabras con el fin de obtener la ansiada paternidad que hubiera contribuido a
dar una cierta tranquilidad política al país. Sin embargo, esa victoria del
Antiguo Régimen sería sólo un espejismo. En 1820 vuelven a hacerse con el poder
los liberales, y aunque esta victoria de los liberales sería en principio muy
breve, apenas tres años a los que sucedieron otros diez años aún de reacción,
la década ominosa, la suerte estaría echada a favor del liberalismo. La muerte
de Fernando VII en 1833 llevaría consigo la derrota del antiguo sistema
político y social, y la victoria, ahora sí definitiva, del liberalismo español.
Pero aún
faltarían trece años para eso. En 1820 las tensiones, en España y en Cuenca,
están todavía en plena ebullición. El trienio liberal en Cuenca ha sido
estudiado, principalmente en lo que a los aspectos religiosos se refiere en mi
tesis doctoral, que dediqué al tribunal de curia diocesana de Cuenca durante el
reinado de Fernando VII, publicada posteriormente en formato de libro bajo el
título La actuación del tribunal
diocesano de Cuenca en la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), así como
en algunos artículos monográficos. Al igual que en todas las ciudades del país,
también el Ayuntamiento de Cuenca juró en 1820 la constitución, y a partir de
ese momento se hacía con el poder tanto en la capital como en los pueblos más
importantes de la provincia los miembros del partido liberal, que estaban
formados ya en ese momento por los miembros más destacados de la burguesía, el
comercio, y las llamadas profesiones liberales. Surgen en ese momento algunos
apellidos importantes, como los Aguirre, que son los mismos que inmediatamente
después, durante las primeras desamortizaciones, van a poder enriquecerse con
la adquisición de bienes y tierras procedentes de la Iglesia, la nobleza, y el
común de algunos pueblos de la provincia.
Y surgen
también, en Cuenca como en el resto de España, las llamadas sociedades
patrióticas y las sociedades secretas. En la capital de la provincia se había
instalado muy pronto una merindad de la sociedad secreta de los comuneros, que
había sido incluso fundada por Manuel López Ballesteros, secretario del
gobierno constitucional y hermano del propio ministro de la Gobernación, y
diversas torres comuneras a lo ancho de toda la provincia: Horcajo de Santiago,
Villarrobledo, Tarazona de la Mancha, La Roda, San Clemente, Belmonte, Mota del
Cuervo, Almendros, Palomares del Campo, Torrejoncillo del Rey, Saelices,
Sisante y Villarejo de Fuentes. A todos estos pueblos hay que añadir también
algunos otros que todavía estaban en período de formación en 1823, como
Alcocer, Valdeolivas y Valera de Abajo. De todo ello se desprende que el peso
del liberalismo en el conjunto de la provincia es muy importante.
Como ya he
dicho anteriormente, el peso de la Iglesia en este primer liberalismo conquense
es importante. Cuando al aventurero francés Jorge Bessieres, líder de una
partida absolutista muy activa por las tierras de Guadalajara y Cuenca, pudo
entrar por fin en la ciudad, iniciando una fortísima represión contra los
partidarios del liberalismo, pudo descubrir dentro de la catedral, y en
concreto escondidos dentro de un armario en la sacristía de la capilla de
caballeros, la documentación y los sellos de la merindad conquense de la
sociedad secreta de los comuneros. Y estaban allí escondidos precisamente
porque a la sociedad pertenecían algunos eclesiásticos destacados de la
diócesis: Manuel Molina, capellán de coro de la catedral; Isidro Calonge,
religioso mercedario exclaustrado; y Juan José Aguirre, racionero del cabildo
diocesano. Estos tres religiosos serían represaliados a partir de 1823 por el
tribunal diocesano de Cuenca, como lo serían también algunos otros eclesiásticos
que, si bien no hay constancia de que pertenecieran a la sociedad secreta, sí
defendieron durante el trienio posturas liberales: Segundo Cayetano García y
Juan Nepomuceno Fuero, canónigos de la catedral; Francisco González y Francisco
Ayllón, prebendados de ésta; Gabriel José Gil, dignidad de tesorero; José
Frías, capellán de coro, y los sacerdotes Prudencio del Olmo, Valentín Collado
Recuenco, Nicolás Escolar y Noriega, Manuel Lorenzo de Cañas, Francisco Anguix
y Jerónimo Monterde.
Mención especial
en este sentido merece, por su irradiación hacia el conjunto del país, la
figura del anteriormente mencionado Nicolás García Page, figura que merecería
por sí mismo un estudio monográfico, y al que en alguna ocasión nos hemos
acercado algunos, tanto en mi tesis doctoral como Manuel Amores, si bien éste
lo hizo principalmente sobre su proceso y exilio, sufridos a partir de 1814.
Nacido en 1771 en Ribagorda, en la comarca del Campichuelo conquense, párroco
de la iglesia de San Andrés de la capital conquense, catedrático a partir de
1799 en el seminario conciliar de San Julián, fue elegido para representar a
Cuenca los dos últimos años de las Cortes de Cádiz, donde destacó como uno de
los más combativos liberales. Por ello fue uno de los detenidos por Eguía en
1814 y alojado en la madrileña Cárcel de Corte, de donde salió sin juicio
previo para su destierro en el convento franciscano de La Salceda
(Guadalajara). En 1820, de nuevo en el poder los liberales, fue premiado con
una de las canonjías del cabildo conquense y seguidamente elegido nuevamente
como representante de la provincia en las cortes del trienio. En 1823 fue
capturado por una partida absolutista que estuvo a punto de ajusticiarle,
logrando salvar la vida gracias a la actuación de un regimiento del ejército
liberal, que había conseguido rescatarle, con la cual, convertido en el
capellán de la unidad, huyó a Cádiz durante el repliegue de estos. Exiliado en
Inglaterra y sustituido como canónigo de la diócesis por otro sacerdote menos
afecto al sistema liberal, regresó a Madrid en 1834, ciudad en la que
fallecería apenas dos años más tarde.
Prácticamente
desconocida es la figura del militar liberal José Ruiz de Albornoz (Villar de
Cañas, 1780 – Requena, Valencia, 1836). Ya en la guerra contra los franceses se
había destacado en algunas de las batallas más importantes, como en las de
Bailén, Uclés y Ocaña. Subteniente del batallón provincial de Cuenca, combatió
en 1823 contra las partidas absolutistas, principalmente la del propio
Bessieres. Después, ya en la guerra carlista, y ascendido a coronel, acometió
la defensa de Requena, cercada por las tropas de Ramón Cabrera, hecho por el
cual fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, la más importante
que existe en el ejército español.
Un período éste
en el que se transformaron todas las instituciones, y se crearon también
algunas instituciones nuevas. Entre estas nuevas instituciones tendría una
importancia superlativa la Diputación Provincial, que quedó constituida el 13
de abril de 1813 bajo la presidencia de Ignacio Rodríguez de Fonseca, si bien
esa creación no se haría estable hasta algunos décadas más tarde, tras la
victoria definitiva del liberalismo. Aunque los orígenes de la Diputación han
sido estudiados ya por José Luis Muñoz, también la personalidad de su primer
presidente sería merecedora de un estudio monográfico. Oriundo de Villar de
Cañas, regidor perpetuo de Cuenca y miembro, como ya se ha visto, de su junta
provincial en los años de la usurpación napoleónica, fue tomado como rehén junto
a otros ciudadanos conquenses por el mariscal Víctor, el mismo que había ganado
la batalla de Uclés, y conducido a pie durante muchos kilómetros. Su fuerte
personalidad, puesta de manifiesto tanto en el Ayuntamiento como en la
Diputación, le llevaría de nuevo a la cárcel el 27 de agosto de 1814, ahora por
una decisión absoluta y despótica del gobierno del monarca absolutista y
déspota Fernando VII.

Ilustración de Cuenca en el siglo XIX. Archivo particular de José Vicente Ávila
PROGRESISTAS Y MODERADOS
Conocida
es la historia. En 1833 fallece Fernando VII, y merced a la Pragmática Sanción
por la que había derogado tres años antes la Ley Sálica de Felipe V, más de
acuerdo con la tradición francesa que con la española, por la que se decretaba
la ley a la sucesión a la corona que permitía acceder al trono español a las
mujeres, siempre y cuando no contaran con un hermano varón. De esta manera
heredaba el trono su hija Isabel, que sería coronada con el nombre de Isabel
II. Sin embargo, no toda la sociedad española estaba a favor de esta sucesión;
la parte más conservadora de la misma, que no había aceptado la promulgación de
la nueva ley, cerró filas en torno al hermano de Fernando, el príncipe Carlos,
reconociéndole como rey “legitimista” con el nombre de Carlos V. Mientras tanto
los liberales, más en un primer momento como reacción a la postura absolutista
que como una verdadera opción ideológica, cerró filas a su vez en torno a la
reina niña y a su madre, la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Un
nuevo enfrentamiento entre absolutismo, reconvertido ahora en carlismo, y liberalismo,
estaba, otra vez, servido.
La guerra
civil, que durante todo el siglo XIX y parte de la centuria siguiente fue un
elemento recurrente, cobró de nuevo fuerza en el país, y otra vez la provincia
de Cuenca va a convertirse en un importante campo de batalla por culpa de su
importante valor estratégico. Principalmente las tierras serranas y alcarreñas,
por su especial orografía, se ven sometidas a múltiples enfrentamientos entre
los partidarios de una opción y otra; los libros de Miguel Romero y Manuela Asensio,
dedicado el primero a la guerra en la provincia conquense y el segundo al
conjunto de la región castellano-manchega, ofrecen al lector todo ese retablo
de batallas y escaramuzas.
Y lejos de los
campos de batalla, un conquense de origen humilde, militar de escasa graduación
al tratarse apenas de un sargento de la Guardia de Corps, el taranconero
Fernando Muñoz, logrará escalar a las más altas instancias del poder nacional
al contraer matrimonio morganáticamente con la propia regente, la reina María
Cristina el 28 de diciembre de 1833. Sin embargo, ni siquiera este hecho supuso
un cambio importante en el devenir histórico de nuestra provincia, que ya por
entonces se estaba sumiendo en un letargo creciente, más allá de la instalación
en su localidad de origen de una pequeña corte veraniega y del encumbramiento
nobiliario de toda la familia. Una familia que, empezando por el propio
Fernando Muñoz, aprovecharía en las décadas siguientes su elevada posición en
la corte para llevar a cabo algunos negocios en diversos sectores del nuevo
desarrollo industrial y de las comunicaciones que España también estaba
viviendo en aquellos momentos, aunque con cierto retraso respecto al resto de
Europa, negocios que les supusieron importantes y beneficios personales.
La victoria de
los progresistas a partir de 1840 no supondría el final del enfrentamiento
político. Los liberales se escinden en moderados y progresistas, que a partir
de ese momento se van a repartir sucesivamente el poder, salpicados sus
gobiernos respectivos demasiadas veces por los numerosos pronunciamientos
militares de una y otra tendencia ideológica, que van a caracterizar todo el
período estudiado. Cuenca jugó un cierto papel político en algunos de esos
pronunciamientos, y sobre todo en la serie de rebeliones que entre 1842 y 1843
terminarían por alejar definitivamente de la corte al general progresista
Baldomero Espartero y supondrían, además de la llegada al poder de los
moderados, el reconocimiento de la mayoría de edad de Isabel II, algunos años antes
de que esta mayoría de edad se produjera de manera legal; y con ello también la
posibilidad de poder gobernar España por sí misma, sin necesidad de arbitrarios
regentes. José Luis Muñoz ha estudiado en un breve artículo lo que supuso
políticamente este pronunciamiento dentro de la ciudad. Falta por estudiar sin
embargo la aportación militar al proceso, y en concreto el papel que pudo
desempeñar el batallón provincial de Cuenca, que en 1843 fue incorporado al
ejército de Andalucía que había sido enviado por el duque de la Victoria para
combatir a los militares que se habían pronunciado contra él en Sevilla y que,
sin embargo, al menos una parte de la unidad se había pronunciado a su vez
contra el regente, abandonando el cerco de la ciudad hispalense y dirigiéndose
hacia la vecina Granada, ciudad que para entonces ya se había puesto también de
parte de los liberales. La victoria definitiva de los moderados supuso el
ascenso de estos militares conquenses (buena parte de ellos eran oriundos de la
provincia), tal y como se puede ver en las hojas de servicios de los
interesados.
En el plano
económico, el período progresista había estado marcado por una nueva división
territorial del país, propugnada en 1833 por Javier de Burgos, secretario de
estado de Fomento bajo el ministerio de Francisco Cea Bermúdez, y la
desamortización de bienes raíces procedentes de manos muertas, que si bien se
había llevado a cabo por primera vez durante la invasión francesa, tanto desde
el gobierno de José I como por las propias Cortes de Cádiz, no había llegado
nunca a desarrollarse en plenitud por
las propias circunstancias políticas del país (la victoria de los absolutistas
sobre todo), al igual que tampoco se habían podido desarrollar las desamortizaciones
decretadas después durante el trienio liberal. Estas primeras desamortizaciones
de verdadera importancia, que supusieron realmente el despliegue económico de
las nuevas familias liberales y burguesas más que un verdadero reparto
equitativo de la tierra entre el conjunto de la sociedad, han sido bien
estudiadas por Félix González Marzo, así como también el posterior proceso
desamortizador que se llevó a cabo después, dirigido por el ministro de
Hacienda Pascual Madoz, en varios libros y artículos de interés.
Por lo que se
refiere a la división territorial de Javier de Burgos, la provincia de Cuenca
salía realmente perjudicada en el nuevo reparto. A la pérdida de todo el
territorio de la comarca de Molina que hasta entonces había pertenecido a
nuestra provincia, se le había venido a añadir también la pérdida de otros
pueblos en beneficio también de la provincia de Guadalajara (Sacedón, Alcocer,
Córcoles, Zaorejas, Peñalén, Poveda de la Sierra), así como todo el partido
judicial de La Roda, en beneficio esta vez de la nueva provincia de Albacete.
Contra toda esa pérdida territorial apenas se incorporaron a la provincia de
Cuenca, desde la de Guadalajara, dun pequeño puñado de pueblos de la comarca
alcarreña: Valdeolivas, Albendea, Vindel y San Pedro Palmiches. En este
momento, la provincia se divide en nueve partidos judiciales: Cuenca, Huete,
Priego, Tarancón, San Clemente, Motilla del Palancar, Cañete y Requena. A
mediados de siglo, la destrucción de la provincia de Cuenca terminó de
completarse con la cesión a la provincia de Valencia de la parte más rica de la
misma, el partido de Requena (la llamada Valencia castellana).
Por su parte,
la evolución de la capital conquense en todo este período fue hace ya algunos
años estudiada por Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, quien dedicaba precisamente
al siglo XIX muchas de las páginas de su importante libro Cuenca, evolución y crisis de una vieja ciudad castellana. El libro
es un detallado estudio de la evolución vivida por la capital conquense desde
el siglo XVI hasta los tiempos más recientes, y su tesis demuestra que la
ciudad decimonónica es claramente una ciudad de transición entre la ciudad
estamental propia del Antiguo Régimen y la ciudad moderna del siglo XX, una
ciudad sometida a continuos procesos de cambio que, sin embargo, nunca llegarían
a alcanzar la importancia que tendrían en otras ciudades del entorno castellano
a lo largo de todo ese período. Una ciudad, en definitiva, que al mismo tiempo
que no llegó a vivir un aumento demográfico importante, tampoco lo haría en su
estructura urbanística, más allá de la transformación de algunas de sus calles.
Una ciudad, a fin de cuentas, que si bien se extendería definitivamente hasta
más allá de sus murallas, buscando la llanura, lo haría de manera un tanto
apocadamente: en efecto, en aquellos momentos la ciudad quedaba limitada al
espacio comprendido entre las zonas del Castillo y la Ventilla poco más allá
del final del campo de San Francisco y la Carretería que en ese momento estaba
empezando a convertirse, sin embargo, en la calle principal de la ciudad,
asiento de la nueva burguesía, conversión que no terminaría de realizarse por
completo hasta las dos últimas décadas de la centuria.
Ni siquiera la
presencia en los gobiernos moderados y progresistas de algunos políticos de
origen conquense permitirían el despegue económico de una ciudad y una
provincia sometidas siempre al letargo y al olvido. Mateo Miguel Ayllón
(Cuenca, 1793 - Madrid, 1844) había vivido en Sevilla durante el trienio
liberal, donde fue elegido prócer de reino. Después de pasar varios años en el
exilio, durante la década ominosa, regresó a España, y fue nombrado en mayo de
1843 ministro de Hacienda, durante el gabinete presidido por Joaquín María
López, cargo en el que se mantuvo durante dos períodos muy breves, primero
durante unos pocos días, hasta la caída de Espartero, y después entre julio y
noviembre de ese mismo año. Fermín Caballero Margáez (Barajas de Melo, 1800 –
Madrid, 1876) también se había destacado como un declarado liberal durante el
primer tercio de la centuria, y en la década de los años treinta ocupó diversos
cargos como procurador y senador por Cuenca, y alcalde de Madrid. Periodista y
afamado polemista, publicó diversos libros, y fue también catedrático de
Cronología y Geografía de la Universidad Central, así como miembro de la Real
Academia de la Historia entre 1866 y 1876. Ocupó el cargo de ministro de la.
Por su parte, Severo Catalina del Amo (Cuenca, 1832 – Madrid, 1871), diputado
en la década de los años sesenta primero por Alcázar de San Juan y después por
el partido de Cuenca, ocupó en 1868, muy poco antes de la “revolución
gloriosa”, dos cátedras ministeriales, aunque ambas por muy poco tiempo; primero
la de Marina, entre los meses de febrero y abril, y después la de Fomento,
entre el 23 de abril y el 20 de septiembre, habiendo sido destituido de este
último cargo precisamente a consecuencia del estallido revolucionario.

Cuenca, 1851. Grabado de Emile Rouargue
REVOLUCIONARIOS, CONSERVADORES Y
CARLISTAS
Durante
la segunda mitad de la década de los años sesenta, el régimen liberal
decimonónico en España, tal y como se había estado viviendo desde las primeras
décadas de la centuria, estaba ya completamente agotado. Y es que el régimen monárquico
de Isabel II hacía ya aguas por todas partes, hundido en la descomposición que
estaba causando la corrupción de la corte y el cansancio político de un
moderantismo regido por los intereses económicos de la nueva oligarquía
altoburguesa, en algunas ocasiones recientemente ennoblecida; un moderantismo
que estaba a medio camino entre los progresistas, que ya llevaban casi diez
años lejos del poder, y los carlistas, que después de haber sido derrotados
hasta dos veces en los campos de batalla, esperaban todavía su momento
político. En 1866 había caído el régimen de la Unión Liberal de Leopoldo
O’Donell, castigado por la reina por haberse mostrado, según ella, demasiado
blando con los sargentos del cuartel de San Gil, otorgando así de nuevo el
poder a Narváez, el líder del partido moderado. Sin embargo, la crisis
económica que asoló a todo el país en los tres años siguientes vino a agravar
la difícil situación política en la que ya entonces estaba sumida España.
´ La
situación era ya insostenible, por lo que en 1868 también la Unión Liberal se
unió al pacto de Ostende, una iniciativa del general Juan Prim que dos años
antes había firmado en la ciudad belga progresistas y demócratas, con el fin de
hacer caer del trono a la reina Isabel. Así, a principios de septiembre se
inició la revolución, tras la sublevación de la flota española de Cádiz, que
estaba al mando del almirante Juan Bautista Topete, quien pertenecía a la Unión
Liberal, a lo que siguió la llegada a España de algunos militares, Prim y
Serrano, y políticos, Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla que estaban exiliados en
Inglaterra, llegada que fue posible gracias al apoyo económico del propio
cuñado de la reina, Antonio María de Orleans, duque de Montpensier, quien se
postulaba ante los revolucionarios como candidato al trono de España. A finales
de ese mes, la batalla de Alcolea (Córdoba), y la posterior victoria final del
levantamiento en Madrid, provocaron la huida de Isabel II a Francia,
estableciéndose primero un Gobierno Provisional presidido por varias Juntas
Revolucionarias, que se habían formado en varias ciudades y estaban dirigidas
por progresistas y demócratas.
Algunos
de los miembros de ese Gobierno Provisional
no estaban todavía preparados para convertir España en una república, y
la constitución de 1898 vino a añadirse al problema, al establecer la monarquía
como forma de gobierno del país. Así, mientras se buscaba un nuevo rey para
España, preferiblemente uno que no fuera de la casa de Borbón, se elegía al
general Francisco Serrano, antiguo amante de la reina y miembro así mismo de la
Unión Liberal, como regente del reino. El duque de Montpensier seguía
ofreciéndose como monarca, al tiempo que se buscaban otras opciones fuera del
país. El favorito del general Prim era un joven miembro de la casa italiana de
Saboya que fue coronado con el nombre de Amadeo I. Pero el asesinato de su
valedor en la corte pocos días antes de que éste llegara a Madrid, unido al
escaso reconocimiento que llegó a disfrutar en algunos sectores de la sociedad
española, le obligaron a dimitir en febrero de 1873, poco más de dos años
después de su ascenso al trono español. Dimisión que traería consigo la
proclamación de la Primera República, que en apenas dos meses contó con cuatro
presidentes diferentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.
Fueron más de
seis años convulsos, en los que la revolución tuvo que hacer frente además a
tres conflictos bélicos: la guerra de Cuba, la revolución cantonal (la
revolución dentro de la revolución), y una nueva guerra carlista, la segunda
según algunos historiadores, o la tercera, según la denominación que más
seguidores ha tenido tradicionalmente a pesar de las nuevas corrientes actuales.
Los que defienden la primera denominación aducen que en realidad el conflicto
que se desarrolló entre septiembre de 1849 y
mayo de 1849 apenas afectó a una parte concreta de la geografía
nacional. Por supuesto, sobre la guerra contra Cuba de 1868-1878, también
llamada Guerra de los Diez Años, poco es lo que podemos decir aquí, más allá de
la participación en el conflicto de un grupo más o menos numeroso de conquenses,
obligados a ir allí como soldados por la fuerza del reclutamiento de quintas, y
también de algunos militares profesionales. En este sentido hay que destacar la
figura del entonces comandante José Lasso Pérez (Valverde de Júcar, 1837 –
Madrid, 1913), que también había participado en la campaña de Santo Domingo
seis años antes; convertido en teniente general, llegaría a ser nombrado a
finales de la centuria capitán general de Puerto Rico y de Filipinas.
Y por lo que
se refiere a la revolución cantonal, también hay que destacar la figura de un
conquense aún más ignorado, uno de los primeros republicanos conquenses,
Froilán Carvajal y Rueda (Tébar, 1830 – Ibi, Alicante, 1869). Poeta y
periodista romántico, hombre de acción, revolucionario republicano que
participó con Prim en su fracasado pronunciamiento de 1866, en Villarejo de
Salvanés (Madrid), que pagó con el exilio, y después también en el fracasado
levantamiento revolucionario de 1867. A mediados de octubre de 1868 se presentó
en Yecla al frente de una partida de trescientos hombres armados, proclamando
la república en esta ciudad murciana, pero la junta revolucionaria de Cartagena
le obligó a disolver sus tropas para evitar mayor derramamiento de sangre.
Participó en el levantamiento de 1869 para implantar la república federal en
todo el país, pero fue apresado por las tropas del general José Arrando, y
fusilado el 8 de octubre de ese año en la cárcel de Ibi. Ramón J. Sender lo convirtió
en uno de los defensores del cantón de Cartagena en su novela Míster Witt en el cantón.
Mucho más
importante para la historia de nuestra ciudad, y también de nuestra provincia,
fue la Tercera, o Segunda, Guerra Carlista. Una guerra carlista que supuso como
suceso más trágico, la invasión de la capital hasta en tres ocasiones por los a
sí mismos llamados legitimistas. La primera de ellas fue la que protagonizó en
octubre de 1873 las tropas que estaban al mando del brigadier José Santés, que
en muy poco tiempo, y merced a su abismal superioridad militar y numérica, se
pudieron hacer con ella sin necesidad del menor derramamiento de sangre, al
haberse rendido las autoridades conquenses nada más haber comenzado los
carlistas el intento de asalto. En la defensa de la ciudad participaría el
comandante Eusebio Santa Coloma (Cuenca, 1823 – Cuenca, 1883), quien después de
haber realizado toda su carrera militar en Filipinas, donde había llegado a
ocupar algunos cargos de gobierno, había regresado a la península poco tiempo
antes para terminar aquí su carrera militar. El comandante, habiéndose
refugiado en la parte alta de la capital para hacer frente a los carlistas al
mando de un pequeño grupo de guardias civiles y de voluntarios de la libertad,
y sabiendo que Cuenca ya se había rendido, logró escapar con ellos por la
puerta del Castillo, salvando de esta forma el armamento y las municiones, tal
y como figura en su hoja de servicios.
Mientras todo
esto ocurría, su hijo, Federico Santa Coloma (Manila, 1850 – Madrid,1929),
participó del lado de los liberales en todos los frentes de la guerra, primero
en el frente norte, en la provincia de Bilbao, y después de combatir en las
tierras serranas y alcarreñas de Cuenca y Guadalajara, y seguir por el frente
levantino del Maestrazgo, donde participó de manera destacada en la toma de la
localidad turolense de Cantavieja (1875), uno de los principales reductos
carlistas, y en Cataluña, también en la conquista de Seo de Urgel (Lérida)
pocos meses después, finalizando con la toma definitiva de Estella (Navarra),
que supuso el final de la guerra y la derrota definitiva de los legitimistas.
Federico Santa Coloma inició la guerra carlista de alférez y la terminó de
comandante graduado, habiendo conseguido todos sus ascensos hasta ese momento
por acciones de guerra, pero estaba destinado, ya en la centuria siguiente, al
generalato y a los gobiernos militares de Málaga y Gerona.
Y es que, tal
y como había sucedido también durante la Primera Guerra Carlista, la orografía
de la provincia de Cuenca colaboraba a que muchas de sus comarcas pudieran
convertirse en escenario habitual de enfrentamientos armados entre los
seguidores de ambos bandos, enfrentamientos que si bien en algunas ocasiones
eran simples escaramuzas, otras veces eran verdaderas batallas entre dos
ejércitos numerosos. Los castillos de Cañete y Beteta se habían convertido para
entonces en fuertes carlistas, y por ello en sus alrededores los encuentros
entre estos y los liberales fueron habituales. Los liberales lograron algunas
victorias importantes, como las de Campillo de Altobuey y Huélamo, batallas
ambas en las que destacó precisamente Federico Santa Coloma, principalmente en
ésta última, en la que formó parte de la columna que persiguió a los carlistas
huidos hasta Valdemeca. Pero también hubo victorias de las tropas carlistas, y
en este sentido especialmente trágica fue la nueva conquista de la propia
capital conquense por las tropas del propio infante Alfonso Carlos, hermano del
proclamado Carlos VII, y de su esposa Doña Blanca (María de las Nieves de
Braganza, el 15 de julio de 1874, mucho más sanguinaria y destructiva que la
que había acometido Santés algunos meses antes. La diferencia entre una
conquista y otra estribaba en que, si bien la diferencia numérica entre
invasores y defensores era abrumadora, en esta ocasión las autoridades
conquenses habían decidido acometer la defensa de la ciudad, lo que provocó la
muerte de un número importante de conquenses, algunos de los cuales fueron
asesinados vilmente después de que la ciudad hubiera sido ya conquistada por
los carlistas.
Con el fin de
conmemorar y recordar este hecho, la sede conquense de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo organizó en el mes de julio de 2014 uno de sus
cursos, en el que varios investigadores analizamos algunos aspectos sobre cuál
era la situación de Cuenca en el momento de producirse la invasión carlista, situación
que en muchos aspectos era y sigue siendo bastante desconocida. A pesar de que
Miguel Romero ya había investigado en diversas monografías los asuntos
relacionados con la guerra carlista, tanto por lo que se refiere a la propia
ciudad, El Saco de Cuenca, como
también a la provincia, Las guerras
carlistas en Tierra de Cuenca, 1833-1876, y a pesar también de que el tema
de cómo estaban entonces las fortificaciones de la ciudad ya había sido
convenientemente analizado por los arqueólogos Michel Muñoz y Santiago David
Domínguez en el libro Tras las murallas
de Cuenca, estos especialistas profundizaron más en ambos aspectos, al
tiempo que otros asuntos relacionados con el problema, político y militar,
mucho más desconocidos, eran analizados también por otros investigadores. Por
mí parte, yo me centré en la participación en el conflicto de la intervención
en el mismo de una familia de militares de origen conquense: los Santa Coloma.
Así, dos
jóvenes investigadores, Jesús Higueras y Sinesio Barquín, hablaron respectivamente
de la situación política que se vivía en la ciudad en el momento previo a la
invasión carlista, y de la configuración social y humana de un grupo armado de
carácter miliciano que se había creado en todas las ciudades, también en
Cuenca, con el fin de defender el poder revolucionario. Ambas contribuciones
constituyen dos de los escasos acercamientos que se han hecho a la situación
política y militar de la ciudad en el último tercio del siglo XIX. Finalmente,
Diego Gómez Sánchez habló en el citado curso del monumento funerario que se
mandó levantar en recuerdo de aquella fecha fatídica, el 15 de julio de 1874,
monumento en cuyo interior se instalaron las cenizas de algunos de los
conquenses que perdieron la vida en el asalto y posterior saqueo, y que fue
destruido por las tropas nacionales después de la Guerra Civil de 1936-1939.
Este autor ya se había acercado antes a un asunto tan poco común como el de los
cementerios, en su libro La muerte
edificada. El impulso centrífugo de los cementerios de la ciudad de Cuenca
(siglos XI-XX), tan importante para nuestro estudio si tenemos en cuenta
que había sido precisamente a lo largo del siglo XIX cuando se legisló desde el
gobierno central para que se prohibiera definitivamente el enterramiento dentro
de las iglesias y se obligara a la creación de nuevos cementerios fuera del casco
urbano de las poblaciones. Abundando en este asunto, hay que decir que Cuenca
contó en este período con dos cementerios, el que se había creado en 1834
frente al paraje de La Fuensanta, a la entrada de la carretera de Madrid, y el
actual, que se inauguraría en 1896, muy al final del período aquí estudiado.
En el mes de
diciembre de 1874 fue coronado Alfonso XII, el hijo primogénito de la depuesta
reina Isabel II. El proceso revolucionario era derrotado definitivamente
después de seis años de diversos enfrentamientos en el exterior y en el
interior. Cánovas, conocedor de que la situación en el país es delicada, crea
un sistema de poder, el turnismo político, basado en el reparto de éste entre
los dos partidos mayoritarios, el Partido Liberal de Sagasta y su propio
Partido Conservador. Es la etapa que se ha venido a llamar la Restauración, que
abarca principalmente el reinado del propio Alfonso XII (1874 - 1885) y la
regencia de su esposa, María Cristina de Habsburgo (1885 - 1902), etapa a la
que se le va a dedicar la segunda edición del citado curso de la Universidad
Menéndez Pelayo. Una etapa, por otra parte, muy desconocida en lo que se
refiere a la provincia de Cuenca, a pesar de su cercanía cronológica. Una etapa
por otra parte en la que nuestras tierras se vieron sometidas a epidemias, como
la de cólera de 1885, que unidas a la plaga de langosta que empezó a asolar las
tierras conquenses ese mismo año y que tardarían varios años en ser erradicadas
(en Villar de Cañas, por ejemplo, en 1887 se perdieron totalmente las cosechas)
hizo que el crecimiento demográfico en gran parte de la provincia fuera en
aquellos momentos negativo.
Cuenca al
final del siglo es, como ha dicho Miguel Ángel Troitiño, una ciudad diferente a
lo que había sido al inicio del período estudiado, una ciudad que se ha
decidido ya definitivamente a bajar al llano, aunque hasta bien entrado ya el
siglo XX lo haría de manera tímida, apenas unas pocas calles entrelazadas
alrededor de una especie de tierras agrícolas y fácilmente inundables, las
formadas por las huertas que abre el Huécar en las zonas del Puente de Palo y
de lo que a principios de la centuria siguiente, ya totalmente urbanizado,
sería el Parque de San Julián.
Tercera Guerra Carlista. Toma de Cuenca. El brigadier Iglesias es sorprendido por una columna enemiga. Ilustración de L'Univers Ilustre, París, 1874.
HISTORIA ECONÓMICA, HISTORIA DE
LA IGLESIA, BIOGRAFÍA
Reconozco que
a lo largo de todas estas páginas han primado sobre todo aquellos aspectos
relacionados con la historia política y militar, pero considero que el siglo
XIX, más quizá que otros períodos de la historia de España, han sido
condicionados tanto por la política que sin ésta no se pueden entender en toda
su complejidad otros aspectos de la vida social. Es cierto que a lo largo de
toda la centuria se produjeron importantes cambios económicos y sociales, desde
luego, pero todos esos cambios fueron siempre de la mano de las abismales y
profundas reformas que se produjeron en la vida política, transformaciones que
sin duda explican esos cambios económicos y sociales. Transformaciones como la
propia revolución liberal, los diversos pronunciamientos militares, y sobre
todo las distintas guerras civiles que se produjeron durante toda la centuria
de manera intermitente, porque eso era en realidad las dos o tres guerras
carlitas, ya hemos dicho que los historiadores no nos ponemos de acuerdo, e
incluso, antes que ellas, el continuo enfrentamiento entre liberales y
absolutistas que se extendió desde la Guerra de la Independencia hasta la
muerte de Fernando VII.
No obstante,
en este último apartado vamos a analizar, siquiera someramente, algunas
aportaciones que se han hecho a la historia de Cuenca desde el punto de vista
social, económico, biográfico incluso, y que por diferentes aspectos no han
tenido cabida en los tres apartados anteriores. También, desde luego, algunos
trabajos que se escapan a la periodificación del siglo que aquí hemos, porque
son trabajos que tratan el siglo XIX en su conjunto. O incluso, como es el caso
de los estudios ya citados de Miguel Ángel Troitiño y de David Sven Reher, para
tratar el siglo XIX dentro de un proceso cronológico de más larga duración.
Así, Félix González Marzo ya trató aspectos sociales y económicos en sendas
aportaciones realizadas por él a dos cursos que fueron organizados en 1996 y
1998 por la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Cuenca,
que fueron dedicados respectivamente a estudiar las relaciones de poder y la
economía en perspectiva histórica. Y relacionados con un aspecto muy concreto
de la realidad, la educación, hay que celebrar aquí los trabajos de Clotilde
Navarro García, Leer, escribir, contar en
las escuelas de Cuenca. Evolución del sistema educativo durante el siglo XIX,
y Magdalena Pérez Triguero, Influencias y
aportaciones de la Segunda Enseñanza en la sociedad conquense del siglo XIX.
Son
interesantes los trabajos sobre historia económica que se han venido publicando
en revistas o se han presentado a diversos encuentros científicos. El asunto de
la desamortización, además de los libros ya inolvidables de Félix González
Marzo, han sido tratados en dos pequeños artículos por Pedro Joaquín García
Moratalla y Manuel Gesteiro Araújo, trabajos que además son doblemente
interesantes por tratar precisamente un proceso desamortizador que ha sido muy
poco estudiado, el del Trienio Liberal. Por su parte, Miguel Jiménez Monteserín
estudió en su momento un aspecto tan importante, sobre todo para el primer
tercio de la centuria, como es la abolición del diezmo, que fue sustituido en
esta época por otro tipo de impuestos más modernos. El tema del ferrocarril y
su tardía llegada a Cuenca, y como elemento indicador de la marginación a la
que ya entonces estaba sometida la provincia conquense, y de la propia
incapacidad de sus élites para hacer frente a esa marginación y al inmovilismo,
ha sido estudiado también por el propio
Miguel Ángel Troitiño en un interesante artículo que fue publicado por la
revista Cuenca en 1978.
En cuanto a la
historia eclesiástica, y por lo que a la alta jerarquía de la Iglesia se
refiere, Domingo Muelas Alcocer continuó la obra realizada por Trifón Muñoz y
Soliva hace ya cincuenta años con su libro Episcopologio
conquense, 1858-1997, en el que analiza la personalidad de los diferentes
prelados conquenses durante la segunda mitad del siglo XIX y toda la centuria
siguiente. Para nuestro trabajo nos interesan las figuras de Miguel Payá y Rico
(1858 - 1874), Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros (1875 - 1876), José
Moreno Mazón (1877 - 1881), Juan María Valero y Nacarino (1882 - 1890) y Pelayo
González Conde (1891 -1899) Especialmente el primero de ellos, que ha sido
estudiado también monográficamente por Pilar Tormo, interesa también por haber
participado de manera destacada en el Concilio Vaticano I (1870), donde
defendió la infalibilidad papal. Representa además la deriva de la Iglesia
conquense hacia posiciones conservadoras, que se había iniciado ya con sus
antecesores: Jacinto Rodríguez Rico (1826 - 1847), quien había sido diputado en
las Cortes de Cádiz por la provincia de Zamora, y se convirtió después en uno
de los llamados “persas” que firmaron el manifiesto por el que reclamaban de
Fernando VII la reinstauración del absolutismo; y, tras un breve paso por la
diócesis de Juan Gualberto Ruiz (1847 - 1849), Fermín Sánchez Artesero (1849 - 1855),
religioso capuchino que en 1833 se había convertido en el principal
representante de los intereses y postulados carlistas ante la Santa Sede. El
lado opuesto a estos obispos lo representa el primer prelado conquense del
siglo XIX, Antonio Palafox y Croy (1800 - 1802), que sin embargo había
realizado lo más importante de su labor, ilustrada aún como arcediano de
Cuenca, durante el último tercio de la centuria anterior. Entre ambos quedaba
la figura de Ramón Falcón y Salcedo (1803 - 1826), un prelado que sin duda
hubiera pasado desapercibido por la diócesis si no hubiera sido porque durante
su mandato en ella se produjeron hechos tan importantes como la Guerra de la
Independencia y la primera revolución liberal.
Ya para acabar
quiero citar algunas aportaciones que se han hecho desde el campo de la
biografía, más allá de las ya citadas biografías de algunos personajes que
fueron importantes en el período estudiado, como el propio prelado Payá y Rico
o el marino y militar Fernando Castado Torres. A este respecto quien se lleva
la palma es, desde luego, Fermín Caballero, del que han tratado autores como
Mariano Sánchez Almonacid (Fermín
Caballero, una circunstanciada historia viva, editado recientemente por
Antonio Lázaro), Marino Poves Jiménez (Fermín
Caballero y el fomento de la Educación Rural) o Antonio López Gómez (La obra geográfica de Fermín Caballero,
publicada en la revista Arbor ya en
1878). A estos y otros trabajos sobre este escritor y político conquense hay
que añadir las reediciones que en las últimas décadas se han hecho a algunos de
sus libros, como el dedicado a la imprenta conquense o sendas biografías que él
mismo dedicó al dominico taranconero Melchor Cano y a los hermanos Alfonso y
Juan de Valdés, escritores conquenses del siglo XVI.
Ya para
terminar, y para no alargar demasiado este trabajo que sólo intenta ser una
aproximación a un tema tan complejo como es la historia de Cuenca en el siglo
XIX, quisiera terminar con las biografías de dos figuras bastante
representativas, y sin duda olvidadas, una desde el punto de vista de la
cultura y la otra desde el punto de vista de la política, una que hunde sus
raíces en el siglo XVIII y otra que extiende las ramas más altas de su
peripecia vital hasta bien entrada la centuria siguiente. La historia no sabe
en realidad de acotaciones cronológicas, que eso es cosa sólo de los
historiadores, que acomodan su trabajo dividiendo el período en algo parecido a
compartimentos estancos. Uno es José Antonio Conde (La Peraleja, 1766 – Madrid,
1820), arabista, helenista e historiador en general, que ha sido estudiado por
Julio Calvo Pérez (Semblanza de José
Antonio Conde). El otro es Manuel Polo y Peyrolón (Cañete, 1846 – Valencia,
1918), destacado escritor y político que llegó a convertirse en el líder del
carlismo parlamentario, una vez que éste, tras la derrota en 1875, se dio
cuenta de que debía abandonar las armas e intentar hacerse un hueco en la
política española por medio de las urnas. Javier Urcelay Alonso editó en 1913
sus memorias política, que abarcan el período comprendido entre 1870 y 1913.

Cuenca. Puente de San Pablo y catedral. Grabado a la madera.
Pinturesque Europe. Nueva York. 1887.