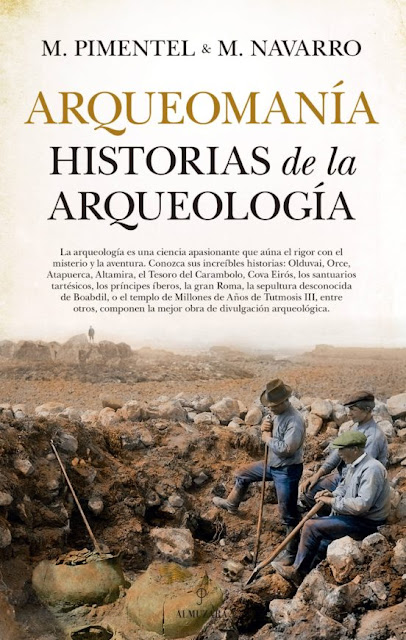Los Enríquez: el ascenso social de una familia hidalga de Cuenca hasta alcanzar la nobleza titulada

Desde que en 1976 el historiador italiano Carlo Ginzburg publicara su obra más conocida, “El queso y los gusanos”, la historia de Doménico Scantella, hasta entonces un desconocido molinero de Friul, en el Véneto, que fuera sometido a un proceso inquisitorial por su personal concepción del mundo, nada convencional y contraria a los postulados oficiales de la Iglesia en aquellos momentos del siglo XVI, es mucho lo que ha cambiado en la forma de investigar la historia. Y es que, desde entonces, se ha venido a desarrollar lo que se ha venido a llamar la “microhistoria”, que en parte no es más que una vuelta de tuerca más de ese fenómeno que es la “nueva historia”, la “nouvelle historie”, que a lo largo de toda la segunda mitad del siglo pasado puso de moda la francesa Escuela de los anales, de Jacques Le Goff y Pierre Nora. Y lo que importa realmente de esa microhistoria, es la transformación que esa nueva forma de hacer historia ha tenido sobre nuestro conocimiento del pasado en det...