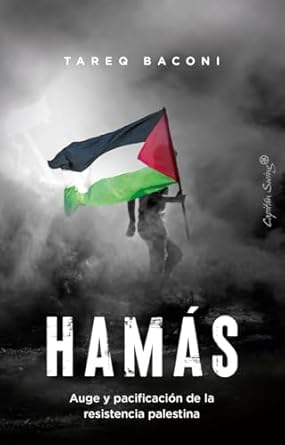LA DESCENDENCIA CUBANA DE LA FAMILIA SANTA COLOMA

Cuando escribí mi biografía sobre el general Federico Santa Coloma pude hacer un acercamiento a la genealogía de esta familia conquense, cuyas raíces en nuestra provincia se remontan, al menos, hasta los años finales del siglo XVII, cuando Jerónimo Santa Coloma, quien en ese momento era viudo de una tal María Carrascosa, contraía matrimonio, en 1693, en la localidad de El Pedernoso, con Clara López Gallego. Asentado el matrimonio en este pueblo manchego, y viudo aquél de nuevo en 1701, ese mismo año volvía a casarse por tercera vez, ahora con Catalina Calero. De estos dos últimos matrimonios -no nos consta que de su primer matrimonio, con María Carrascosa, Jerónimo Santa Coloma hubiera llegado a tener hijos-, nacería una abundante descendencia que, por razones familiares, iría extendiéndose en los años siguientes por muchos pueblos de la provincia, con diferentes ramas en un árbol genealógico que paulatinamente se fue complicando. Hay que tener en cuenta que muchos de los varones ...