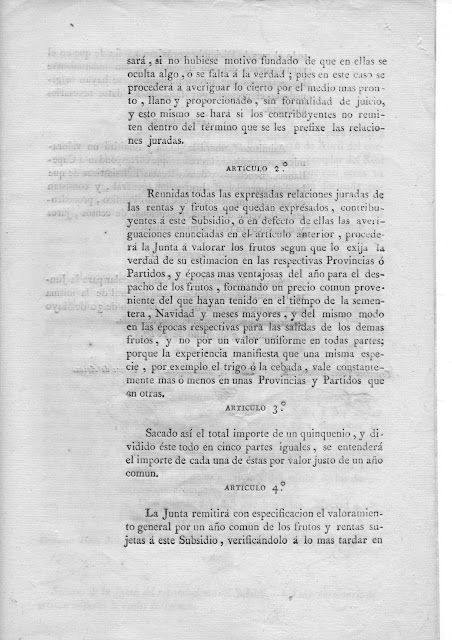Las
palabras que anteceden, que pertenecen al prólogo del último libro de Lorenzo
Silva, adecuadamente titulado “Identidad” -el prólogo, desde luego, que el
libro es sabido que se titula “Castellano”-, responden con acierto a los que
realmente es este libro, que efectivamente, no es una novela; o al menos, no es
una novela al uso: Y aunque la historia está muy presente en él texto, no es
tampoco una novela histórica. Podrían parecerse a una novela sus capítulos
pares, en los que el autor va narrando, en un tiempo verbal que no suele ser
tampoco el habitual ni en las novelas ni en los textos históricos, el presente,
los hechos que, a finales del primer cuarto del siglo XVI, llevaron a las
ciudades de Castilla, y a los procuradores de aquellas ciudades, a sentirse
ninguneados por un rey que, sobre todo en aquel primer momento de su reinado,
era todavía un extranjero en el trono, y que sólo deseaba convertirse, como
emperador, en el hombre más poderoso de Europa. Esa historia de las Comunidades
castellanas, empezó en Toledo, que siguió después en Salamanca, en Segovia, en
Toro, en Cuenca, …, y que terminó en Villalar, con el crimen, porque crimen fue
en efecto el ajusticiamiento de los líderes castellanos, que puso un triste
final al levantamiento de todo -o de casi todo, porque también había traidores
entre los castellanos- el pueblo de Castilla.
Hemos
hablado ya de los capítulos pares, pero no de los impares. Y es que el autor
nos presenta en su nuevo libro una original distribución de su estructura, en
la que, junto a esos capítulos pares en las que narra la epopeya de las
Comunidades, en los capítulos impares nos presenta una historia distinta, pero
complementaria: la suya propia, aunque, como él mismo dice, tampoco es una
autobiografía. Es la historia de una conversión, como la de San Pablo cuando
cayó del caballo al escuchar en su interior la voz de Cristo preguntándole por
qué le perseguía. Su conversión a un sentimiento castellano -regionalista
quizá, aunque sería mejor definirlo como identitario-, un sentimiento que,
probablemente, estaba muy presente en él, sin que él mismo lo supiera, desde su
mismo nacimiento en el seno de una familia que al menos en parte era castellana
-y no sólo en parte, porque Andalucía, justo es recordarlo, también formó parte
de esa Castilla; también, incluso, esa parte de Andalucía que se incorporó más
tarde al viejo reino, después de haber formado parte del emirato nazarí de
Granada-. Un sentimiento al que él mismo se creía ajeno: el de formar parte de
una identidad de clan, de tribu, que forma parte de la identidad propia de todo
ser humano, incluso de aquél que, como el propio Silva, sólo había pretendido
sentirse ciudadano del mundo, del que sólo se siente hijo del actual mundo de
la globalización.

Porque
Lorenzo Silva se sirve de esa historia de las Comunidades castellanas para
explicar su propia historia personal, la que le ha llevado en los últimos años
a descubrir su castellanía. Se trata, en efecto, de una historia de
sentimientos, pero no de ese regionalismo extremo, trasnochado, lindante con el
puro nacionalismo, que acostumbramos últimamente a ver en otros supuestos
“intelectuales” de la política y de los medios de comunicación. Porque hay una
diferencia abismal entre este regionalismo nostálgico y sentimental de Silva, y
el irracional nacionalismo que lleva a algunas personas, bajo la creencia en un
supuesto Rh diferente, a creer que son superiores, o incluso solamente
diferentes, al resto de los seres humanos. Él mismo lo afirma, con unas
palabras que enlazan directamente, también en el texto, con su explicación de
lo que pretende ser este libro, tan diferente al resto de los que ha escrito, y
tan diferente también al resto de los libros: “Éstas y algunas otras razones
-no quiero explicar aquí cuáles son esas razones, porque prefiero que el
lector las descubra por sí mismo, para que pueda entender mejor buena parte del
resto de su bibliografía- explican por qué mi relación con la identidad, y
con quienes ponderan y blasonan la suya en exceso, nunca ha sido demasiado
entusiasta. Todos somos el resultado de las circunstancias que nos depara la
existencia, y seguramente no cabe alegar nada de lo que ellas nos impiden o nos
llevan a ser como mérito o demérito de alguna clase. Simplemente establecen los
raíles por los que cada uno transita por el mundo, y no es inexorable que sea
ese viaje un ejemplo de excelencia o de infamia; son las decisiones de cada
individuo las que, interpretadas por otros, lo conducen a merecer y en su caso
obtener alguna forma de reconocimiento o rechazo.”
En
resumen, este texto es, en realdad, un reconocimiento de la identidad, la suya,
la nuestra, recuperada en su caso a través de una serie de casualidades, si es
que en realidad se puede hablar de casualidades, concatenadas en muy poco tiempo,
casualidades que el autor va a ir descubriéndonos a lo largo de esos capítulos
impares, junto a sus propios conocimientos de una realidad histórica de
Castilla y de los castellanos -el Cid, el conde Fernán González, Cervantes y su
Don Quijote, …-. Y la identidad de un territorio, Castilla, que de alguna
manera, como todos los territorios, conforman la personalidad común de sus
habitantes. Porque sí, existe también una identidad entre el territorio y sus
habitantes, a pesar de eso que se ha venido a llamar la globalización, y junto
a la personalidad individual, habría que hablar también de una personalidad
colectiva del individuo, la que queda marcada por las circunstancias
geográficas, climáticas, históricas, del territorio en el que vive.
Después
de leer este texto, el último de Lorenzo Silva, es muy posible que al lector
castellano -digo castellano, no digo castellanomanchego, ni castellano leonés,
ni madrileño; quizá la última traición a Castilla fue la que se hizo en la
Transición, partiéndola en pedazos y repartiéndola entre diferentes regiones,
algunas de ellas incluso uniprovinciales-, quiera profundizar más en la
historia real de la Guerra de las Comunidades. En ese caso, le recomiendo la
lectura de “Los Comuneros”, el genial libro del hispanista francés Josef Pérez.
Sin la historia de las Comunidades no se entienden bien las pretensiones
levantiscas que se produjeron en toda España a lo largo del siglo XIX, a
imagen, es cierto, de lo que estaba pasando también en el resto de Europa, pero
que en España tuvieron unas características y una forma de actual diferente,
más acorde con nuestra forma de ser como castellanos y como españoles. No por
casualidad, fue precisamente el movimiento de los comuneros el que dio nombre a
una de las sociedades secretas más importantes y más activas de las que,
durante el Trienio Liberal, conspiraron para hacer desaparecer de España el
absolutismo que las propias comunidades habían intentado paralizar también en
1521,
Cuenca
también formó parte de esa historia de las Comunidades de Castilla. Y también
de su leyenda, porque precisamente eso, pura leyenda, es el cuento de la
traición de su principal jefe comunero, Luis Carrillo de Albornoz, del
enquistamiento de ese sentimiento de abandono, de haber sido traicionados, por
parte del resto de los capitanes conquenses, y de la cruel venganza de su
esposa, Inés de Barrientos, contra esos capitanes, que no dejaban de burlarse
de su jefe natural por su traición, ordenando a unos sicarios que los
asesinaran, en el curso de una cena pacificadora en su palacio, y colgando
después sus cabezas de los balcones del propio palacio, para oprobio y
vergüenza de todos los conquenses. La historia, la verdadera historia de las
Comunidades en lo que a Cuenca se refiere, fue publicada hace ya algunos años
por Miguel Jiménez Monteserín en la revista “Cuenca”, y por lo que respecta a
algunas cartas, hasta ahora inéditas, procedentes del Archivo General de
Simancas, por Manuel Amores ahora, en la revista semanal digital “La Opinión de
Cuenca”.

En la imagen anterior y en ésta, fachadas delantera y trasera del antiguo palacio de Luis Carrillo de Albornoz,
en cuyo solar, situado en la subida a la Plaza Mayor, se edificó en los años setenta del siglo pasado
el entonces nuevo edificio de la Audiencia.
Un
libro, en definitiva, muy importante para todos los que nos sentimos
castellanos, para poder comprender mejor lo que somos y cómo hemos llegado a
serlo, pero también para todos aquellos que, no siendo castellanos, quien
entender mejor un territorio que, siempre, ha sabido entregar al resto de
España lo mejor de sí mismo, y lo mejor de sus hijos, hasta el punto de ir
desangrándose poco a poco, a través de la emigración y de su propia agonía,
todavía en estos tiempos de imparable desarrollo. No en vano, las provincias
castellanas, casi todas, son las más afectadas por esa España vaciada que ahora
se quiere paliar desde las instituciones -curiosa forma de paliarla, por otra
parte, haciendo que las oficinas bancarias, o incluso las máquinas de tren,
abandonen también nuestros pueblos casi vacíos-. Un libro que refleja una
derrota, la derrota de Castilla en Villalar de los Comuneros, pero también una
victoria, a través de sus lejanas secuelas decimonónicas, secuelas que al final
protagonizaron una forma de ver el mundo, haciendo desaparecer para siempre el
Antiguo Régimen. De esta manera lo expresa el autor en las últimas páginas del
libro:
“Puede
afirmarse, en fin, que el sentimiento castellano de libertad y dignidad de sus
gentes, tal y como lo expresó el movimiento de las Comunidades, sirvió para
algo y encontró, a través de aquellos que lo reconocieron y apreciaron, su
plasmación histórica en la manera en que se acabó estipulando la convivencia de
los españoles. No fue el único material del que se alimentó, pero sin él
costaría entender la forma presente del Estado democrático de derecho en
España. Es esta forma de gobierno imperfecta, como todas -en especial, para
quienes no podemos dejar de sentirnos republicanos-, pero no es la peor de las
que existen ni de las que hemos sufrido, y tampoco parece inferior a algunas de
las que se han postulado como alternativa para el futuro y que existen
adhesiones y abdicaciones de las que por ahora vivimos felizmente exentos.
Contemplados a esa luz, el sacrificio y la derrota de Castilla, la revuelta
aplastada de Padilla y compañía, la suma de los afanes de tantos, desde que el
conde Fernán González se empeñara en sostenerse con los suyos en la frontera
inhóspita de los tres reinos más poderosos, no se antojan del todo estériles.
Si Castilla al final no logró sobrevivir a la defensa de su carácter y su
historia frente a un imperio que la sobrepasaba, y si quienes heredaron ese
imperio y lo arruinaron nunca consideraron necesario devolverle la estima
perdida, sobrevivió al menos su espíritu, y su influjo llegó a quienes pudiera
aprovecharles. Incluso aprovecha, hoy, a quienes se complacen en desdeñarla.”
Republicanos
o monárquicos, el adjetivo en realidad no es importante, pues en realidad sería
un anacronismo hablar de república en un movimiento propio del siglo XVI como
el de las Comunidades. Quizá tendríamos que hablar de demócratas, término que,
aunque sigue siendo un anacronismo, resulta mucho más entendible para el lector
contemporáneo.
"La ejecución de los comunros de Castilla", de Antonio Gisbert. 1860. Palacio de las Cortes, Madrid.