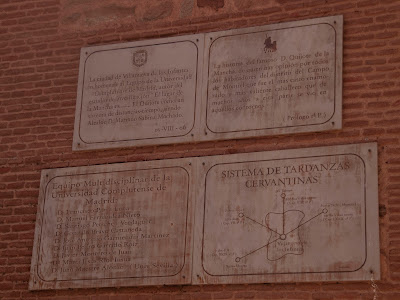Hace ya algo más de dos años, fruto de una inolvidable visita que, durante todo un fin de semana, realizamos a la institucional y oficial Ruta de Don Quijote que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha trazó, con mayor o menor acierto en lo histórico pero sin duda con un completo éxito en el aspecto puramente publicitario, yo mismo escribí una entrada en este mismo blog (ver “Un lugar, o dos, del que Cervantes no quiso acordarse… y algunas cosas más”, 6 de mayo de 2022). Sin embargo, basta con leer el último libro de uno de los más recientes especialistas en la vida y la obra de Miguel de Cervantes, y sobre todo en su obra más conocida, la historia de Don Quijote de la Mancha y de su fiel escudero, Sancho Panza, para darse uno cuenta de hasta qué punto las cosas no tienen por qué ser como parecen, sobre todo cuando hay por medio determinados intereses políticos -la figura de Don Quijote, no conviene olvidarlo, tiene un claro interés turístico, como ha sido puesto de manifiesto a partir de la ruta turística mencionada, una ruta que, por otra parte, cuenta con abundantes errores de concepto, junto a, también hay que decirlo, algunos aciertos. Por otra parte, tampoco debe dejarse de lado, una vez más, la situación de subordinación que Cuenca sigue manteniendo en lo que respecta al conjunto de intereses regionales, tal y como ha sido puesto de manifiesto en la eliminación total de nuestra provincia a la hora de trazar dichas rutas turísticas.
Desde luego, no es ésta la primera incursión de este joven investigador en el tema de Cervantes y el Quijote, pero sí su trabajo más elaborado, al tiempo que más polémico. En efecto, en sus dos libros anteriores “De Cervantes desde Astrana” (2014) y “De la familia de Cervantes y sus amantes” (2015), ya nos adelantaba algunas de sus afirmaciones más controvertidas, aunque es en este último texto, “Los caminos de Cervantes, don Quijote y Sancho en su tercera salida: con los lugares que recorrieron por el norte de la provincia de Cuenca”, tal y como se afirma ya desde el mismo título, donde pone las cartas sobre la mesa, y desarrolla toda su teoría, según la cual es la provincia de Cuenca, y sobre todo el noreste de la provincia, allí donde tienden a confluir los paisajes serranos y alcarreños, donde se desarrolla prácticamente la totalidad de la segunda parte del Quijote.A este respecto, recojo
las palabras del propio autor, extraídas del prólogo, que vienen a decir los
motivos que le indujo a escribir este texto: “Mi encuentro con Cervantes ha
sido fortuito, pues cuando me encontré con él me hallaba investigando otros
asuntos de la tierra de Cuenca, en concreto de la parte norte de la provincia.
Supe enseguida de la importancia del hecho, y de lo poco que se sabía sobre su
estancia en esta tierra, y casi sin darme cuenta me embarqué en una nueva
aventura que ya dura más de veinte años, y que es continuación de otras
investigaciones anteriores que, aunque he dejado de lado momentáneamente, han
sido necesarias para situar a Cervantes y los personajes de la tercera salida
en un entorno que me era conocido. Si no juzgara sinceramente que puedo aportar
algo novedoso, créanme que no hubiera seguido, pero creo que las cosas que se
me han ido revelando merecen ser compartidas, y no sólo eso, difundidas. Éste
es el tercer libro en solitario que dedico a Cervantes, y el más importante,
siendo quizás el único que deseaba escribir cuando, sin darme cuenta, inicié
mis investigaciones.”
El libro de Jesús Fuero,
como el propio libro de Miguel de Cervantes, consta de dos partes, dos tomos
bien estructurados, a través de los cuales el autor, a través de un formato
bastante interesante y original, el de pregunta-respuesta, intenta encontrar
una solución lógica a los muchos interrogantes y enigmas que el tradicional
lector de la inmortal novela ha podido hacerse a través de los tiempos. Son
preguntas que tienen que ver con algunos temas que son claves para comprender
mejor la historia del genial hidalgo, “el más genial caballero que han dado los
siglos”, y que se refieren, sobre todo, a la tercera de sus salidas, la que le
va a llevar desde su aldea natal, de la que luego hablaremos, hasta Barcelona,
y de regreso, otra vez, a “ese lugar de la Mancha” del que el escritor de
Alcalá de Henares nunca quiso acordarse. Porque, aunque en algunas ocasiones
también se adentra en la geografía de sus dos primeras salidas, a Jesús le
interesa, principalmente, aquella geografía alcarreña, y sobre todo serrana,
que tanto tiene que ver con sus propias raíces -Jesús, no lo olvidemos, es de
Cañizares-, y que tanto fue olvidada por las instituciones conquenses y
regionales durante los fastos con los que se celebraron los últimos
centenarios.
A este respect0, tal y
como señala el autor, para comprender mejor el espacio geográfico en el que se
mueve el protagonista de la inmortal novela, hay que intentar comprender a qué
Mancha es a la que se refería realmente Cervantes. En este sentido, y tal como
Fuero demuestra, la Mancha del siglo XVI no es, o no lo es sólo esa, la actual
comarca -tan difícil de delimitar, por otra parte-, que actualmente conocemos.
Y de la misma forma, también, intentar delimitar qué hay de ficción y que hay
de realidad en la obra de Cervantes, qué aspectos de la vida del genial
escritor -llamarlo simplemente novelista, a pesar de la definición del Quijote
como la primera novela moderna, sería un ejercicio de simplismo: de todos es
conocido sus geniales poemas, algunos de ellos insertados en el propio Quijote,
o sus obras de teatro, comedias y, sobre todo, entremeses-. En este sentido, y
a pesar de lo que una vez escribí en la citada entrada del blog, llevado de la
mano de un apasionante recorrido por la ruta oficial del Quijote, quizá no tan
próxima a la realidad como algunos quisieran, quizá tenga razón Jesús Fuero
cuando afirma que el famoso lugar del que Cervantes no quiso acordarse no
hubiera existido nunca, que quizá sólo fuera un recurso genial del escritor
alcalaíno; aunque, tal vez, como él mismo también afirma, ese lugar fuera el
pueblo actual de Mota del Cuervo, tan céntrico en el camino entre Cuenca y las
provincias de Toledo y Ciudad Real, o Tarancón, de donde era originario,
recordémoslo, Francisco Suarez Gasco, la misma persona que denunció al propio
Cervantes, y por cuyo motivo el autor fue encerrado en la cárcel de Sevilla,
lugar en el que, por otra parte, empezó a escribir la primera parte del
Quijote. ¿Qué mejor motivo podría tener el de Alcalá de Henares, para olvidar
el nombre de la patria chica del caballero, que ser el mismo del que era
originario quién fue el causante de su desgracia? Desde luego, tanto Mota como
Tarancón tienen más motivos para pensar que son la verdadera patria de
Cervantes que Argamasilla de Alba.
No se trata aquí de
destripar la totalidad de las aportaciones que, en este sentido, realiza
nuestro investigador, aportaciones que, si bien pueden sorprender al lector que
sólo sabe de Cervantes y de su obra más importante aquello que, de manera
oficial u oficiosa, le han contado, no está exenta de una cierta lógica; y
sobre todo si tenemos en cuenta que el camino natural para ir desde un lugar a
otro sea el más corto, más allá de algún rodeo que se deba dar a la hora de
intentar salvar algunos obstáculos de cierta dificultad. No sería lógico, desde
luego, si queremos llegar desde el centro de la península hasta la
septentrional Barcelona, sería dar un enorme rodeo por tierras de la alta
Andalucía, sobre todo si para entonces ya existe un camino real entre esta
última ciudad y la villa y corte, un camino que, desde tierras madrileñas, se
adentraba, a través de Tarancón, por la sierra de Cuenca, desde donde, a través
de Guadalajara, se adentraba por los caminos de Aragón y Cataluña. Además, tal
y como afirma Jesús, los paisajes que se describen en esta segunda parte no son
puramente manchegos; no hay ya bastas llanuras, sino agrestes valles llenos de
riachuelos cristalinos.
Dicho esto, sí quiero
mencionar algunos de los aspectos más destacados en este sentido, a los cuales
dedica el autor sendos capítulos. En la entrada citada mencionaba la existencia
de cierta casa en Villanueva de los Infantes que la publicística turística
menciona como la casa del Caballero del Verde Gabán; sin embargo, las
casualidades, que en historia no suelen existir me inducen a pensar que Jesús
puede tener razón, y que el verdadero Diego de Miranda, el histórico personaje
que se esconde detrás de la ficción, no sea otro que el noveno conde de Priego,
Pedro Carrillo de Mendoza, quien, además de ser amigo personal del propio
Cervantes, era hijo y hermano, respectivamente, del séptimo y octavo conde,
Fernando y Luis Carrillo de Mendoza, quienes, por otra parte, habían combatido
con el escritor en la batalla de Lepanto. De esta forma, la famosa casa que
aparece en la genial novela no es otra que el propio palacio de los condes, un
hermoso palacio renacentista que, aunque en parte amputado como el propio
escritor alcalaíno, es en la actualidad el ayuntamiento de Priego.
Se
podrían citar otros muchos paralelismos entre la comarca serrana y los paisajes
cervantinos, sobre todo en esta tercera salida, paralelismos que invito al
lector de esta entrada a seguir descubriendo por sí mismo a lo largo de la
lectura de la obra de Fuero. Sí quiero dejar constancia, para ir terminando, de
cuál es la verdadera personalidad del ignoto Alonso Fernández de Avellaneda, el
autor del llamado Quijote apócrifo, que muchos cervantistas, esta vez con
razón, tienden a identificar con un antiguo compañero de armas de Miguel de
Cervantes en la batalla de Lepanto, el aragonés Jerónimo de Pasamonte. Recojo,
a continuación, lo que a este respecto ya escribía en la entrada del blog
citada: “Mucho es lo que se ha escrito sobre el personaje real que se encuentra
detrás de éste Avellaneda, que sólo es un seudónimo, y entre ellos cierto
Jerónimo de Pasamonte, un soldado aragonés que había combatido con Cervantes en
la batalla de Lepanto, y que fue autor de un manuscrito biográfico en el que se
atribuía algunas acciones de guerra que en realidad correspondían al propio
Cervantes. El escritor de Alcalá de Henares se vengaría de éste, convirtiéndolo
en uno de los personajes más absurdos de su novela, el galeote Ginés de
Pasamonte, y éste, a su vez, se vengaría más tarde de Cervantes, robándole su
personaje, y escribiendo una segunda parte apócrifa de la obra, una segunda
parte que, por cierto, y como todos sabemos, nunca fue del gusto de Cervantes.
Según algunos autores, éste conoció ya ese texto apócrifo incluso antes de que
hubiera sido publicado, a través de una versión manuscrita, pues una lectura
detallada de su propia segunda parte parece indicar que los primeros capítulos
ya habían sido escritos antes de que el texto de Avellaneda hubiera aparecido
en prensa.” Es también por este motivo, dice de nuevo Fuero, por lo que Don
Quijote decide obviar la ciudad de Zaragoza en su camino hacia Barcelona.
Para
finalizar, quiero invitar a las autoridades de estos pueblos de la sierra
conquense (Priego, cañizares, Carrascosa,…) , así como también a las
autoridades provinciales y regionales, para que, sin más dilación, incorporen
estos parajes a las rutas quijotescas, de las cuales, ya no cabe dudar de ello,
también forman parte. Esta incorporación sería un buen punto de partida para
fomentar el desarrollo turístico de toda la comarca, tan afectada por todo esto
a lo que ha venido a llamarse la España vaciada, y para comprender hasta qué
punto el hecho puede ser importante, sólo hay que tener en cuenta lo que la
ruta manchega, con mayor o menor razón, como se ha dicho, ha supuesto ya para
todos los pueblos involucrados en ella.