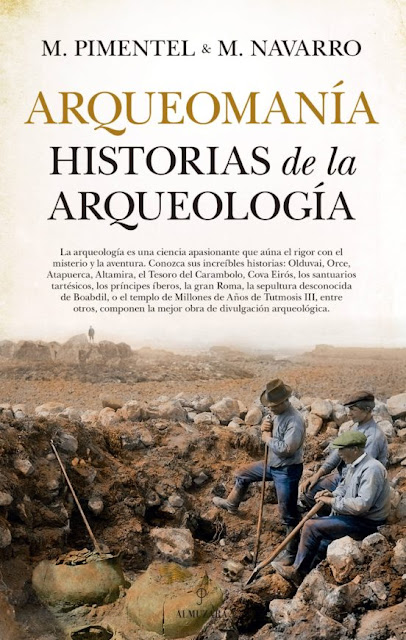Junto
a la autovía entre Madrid y Valencia, en sentido hacia esta ciudad
mediterránea, en su salida hacia la localidad de El Hito, se encuentra Villas
Viejas, un despoblado que, a pesar de la distancia existente entre un punto y
otro, pertenece aún al ayuntamiento de Huete. Junto al viejo despoblado, apenas
un grupo de casas semiderruidas y una pequeña iglesia recientemente restaurada,
se halla un extenso campo de cultivo que todavía en la actualidad mantiene
oculto bajo la superficie los secretos de su trágica historia, una historia de
batallas y de sangre derramada. A menudo, cuando la reja de los arados modernos
surca sus tierras aterronadas, abriendo la superficie, decenas de fragmentos de
barro cocido o de metal, terra sigillata, fusayolas de piedra, incluso monedas
de plata y de bronce y en ocasiones, pocas, también de oro, salen a su
superficie, reclamando el interés de los arqueólogos; interés que pocas veces ellos
le muestran, más allá de algún que otro ensayo en las publicaciones
especializadas. Hay quien ha pretendido identificar este conjunto de ruinas aún
no excavadas con la ciudad de Althea, la capital de los olcades, que fuera
destruida por Aníbal en el siglo III a.C., en los años previos a su aventura
por Italia. Sin embargo, la mayor parte de los expertos, con Enrique Gozalbes a
la cabeza, y probablemente con un mayor acierto, la identifican con la vieja
Contrebia Cárbica, una ciudad importante del centro de la meseta, entre las
tierras que habían sido de los propios olcades y las de los carpetanos, que
llegó incluso a acuñar moneda en los años anteriores a la dominación romana.

Tres
fueron las ciudades romanas que compartieron este nombre: Contrebia Leucade, la
“ciudad blanca”, en tierras de los pelendones o de los arévacos, que hoy vuelve
a brillar en el término municipal de Aguilar del Río Alhama, en La Rioja;
Contrebia Belaisca, en tierras de los titos, que ocuparon parte de las actuales
provincias de Zaragoza y Teruel, y que actualmente está localizada muy cerca de Bortorrita, en la primera de las
dos provincias citadas; y esta Contrebia Cárbica, de los carpetanos. Las tres
fueron citadas por los autores clásicos de manera indistinta, muchas veces sin
clarificar a cuál de esas tres ciudades se están refiriendo, de manera que
algunas veces, los historiadores tienen verdaderas dificultades en atribuir la
información proporcionada por ellos a una o a otra. Así Tito Livio, que al
escribir sobre la conquista del territorio por las legiones romanas, dice lo
siguiente:
“Después
de trasladar los heridos a Ebura, atravesó la Carpetania y condujo las legiones
a Contrebia. Asoló esta ciudad, que pidió socorro a los celtíberos; pero no lo
recibió a tiempo, no porque los celtíberos se demoraran sino porque al ponerse
en marcha encontraron los caminos impracticables y los ríos crecidos por las
constantes lluvias. Perdida la esperanza, la ciudad se rindió. Obligado por el
mal tiempo también Flacco alojó sus tropas en el interior de la ciudad. En el
momento en el que pararon las lluvias y pudieron vadear los ríos, los
celtíberos, que ignoraban la rendición, llegaron a Contrebia. No observando
ningún ejército frente a las murallas, creyeron que los romanos se habían
establecido al lado opuesto o habían levantado el asedio, por lo que se
acercaron de forma dispersa y desordenada a la ciudad.
Los
romanos aprovecharon el descuido y realizaron de forma brusca una salida por
dos puertas, atacándolos y derrotándolos. No obstante, la misma confusión que
evitó a los celtíberos el defenderse y luchar, también facilitó su huida. Al
encontrarse diseminados pudieron expandirse por toda la llanura, y los romanos
no pudieron encontrarlos en masa compacta. Sin embargo, murieron hasta doce
mil, y cinco mil fueron hechos prisioneros, además de haberse apoderado de cuatrocientos
caballos y de sesenta y dos enseñas militares. Los que de forma dispersa huían
hacia sus casas encontraron un segundo ejército de celtíberos, a los que
informaron de la rendición de Contrebia y de su propia derrota. Inmediatamente
todos se diseminaron por los caseríos y los castillos. Flacco salió de
Contrebia y condujo las legiones a través de Celtiberia, talando a su paso los
sembrados, y se apoderó de muchos castillos, hasta que la mayor parte de los
celtíberos se rindieron.”
¿A
cuál de las tres ciudades de este nombre se está refiriendo el historiador
romano? La cita ha sido origen de una cierta polémica entre los especialistas,
y sin embargo, parece claro que se está refiriendo a la Contrebia de los
carpetanos, Contrebia Cárbica. Así lo defiende Enrique Gozalbes, tal y como
podemos recoger en la cita siguiente, extraída de su libro “Caput Celtiberiae:
las tierras de Cuenca en las fuentes clásicas”, que fue publicado por la
Universidad de Castilla-La Mancha: “Acto seguido Fluvio Flaco atravesó la
Carpetania y marchó contra la ciudad de Contrebia. Debemos destacar en este
análisis que la ciudad de Contrebia aparece claramente en el texto como
carpetana. En la descripción de los acontecimientos no se indica que las tropas
romanas llegaran a una nueva región, la Celtiberia. Por el contrario, en el
texto se afirma que las tropas romanas atravesaron la Carpetania para marchar
contra Contrebia, como parece claro en las propias palabras de Livio; per
Carpetaniam al Contrebiam. Este dato parece precioso; se deduce que
Contrebia se hallaba en el límite de la Carpetania pero dentro de la misma. Y
en el sentido romano, atravesar la Carpetania parece indicar que se remontó las
riberas del Tajo, aguas arriba en dirección a las tierras de Cuenca.”
Los
hechos narrados acaecieron en el año 181 a. C., en el seno de las campañas
romanas contra las diversas tribus celtíberas con el fin de conquistar la
península Ibérica, campaña que estaba dirigida por el pretor Fulvio Flaco. Un
siglo más tarde, en el año 77 a.C., en el marco de la guerra civil entre
Sertorio y Metelo, epítome en tierras hispanas de las luchas intestinas que en
todo el imperio, y sobre todo en la capital, Roma, mantuvo el tío de éste, Cayo
Mario, con Lucio Cornelio Sila, las piedras de Contrebia volverían a ser escenario
de otra batalla importante. Es otra vez Tito Livio quien nos cuenta los
detalles:
“Pero
a la noche siguiente, bajo la dirección de él mismo, se levantó otra torre en
el mismo lugar, lo cual fue un espanto para los enemigos, cuando la divisaron a
la luz del alba. Al mismo tiempo la torre de la ciudad, que era su principal
defensa, rotos sus fundamentos, se derrumbó en grandes hendiduras y empezó a
arder por efecto de haces de leña encendida que se le echaron; aterrorizados
los contrebienses por el estrépito del derrumbamiento y el incendio, huyeron de
la muralla y la multitud entera empezó a pedir a grandes voces que se entregara
la ciudad.
El
mismo valor que había contestado a la provocación hizo más benévolo al
vendedor. Recibidos los rehenes, exigió una suma módica de dinero y les tomó
todas las armas; ordenó que les entregasen vivos a los tránsfugas íberos, y a
los fugitivos cuyo número era mucho mayor, y mandó que ellos mismos les
matasen; los degollaron y los echaron muralla abajo. Tomada así Contrebia con
gran pérdida de hombres, a los cuarenta y cuatro días de asedio, dejó allí con
una fuerte guarnición a Lucio Insteyo, y por su parte llevó a sus tropas hasta
el Ebro.”

Y
de nuevo el profesor Gozalbes Cravioto no duda en identificar a la ciudad
atacada y destruida por Sertorio con la Contrebia conquense. Quinto Sertorio
había sido un destacado político y militar romano que se había destacado en la
guerra de Yugurta y el la guerra cimbria,
y en el año 97 había sido tribuno militar en Hispania, a las órdenes de
Tito Didio. En ese periodo llegó incluso a ser condecorado con una corona
gramínea, la más alta condecoración que podían obtener los militares
romanos en los tiempos de la república. De regreso en la capital del imperio en
los años siguientes, siguió ocupando en la ciudad del Tíber importantes
magistraturas, pero caído en desgracia cuando Sila fue nombrado dictador, se
decidió a regresar a Hispania, donde aún mantenía importantes apoyos, y hasta
donde el propio Sila envío a Cayo Valerio Flaco, primero, y más tarde a Quinto
Cecilio Metelo, con el fin de acabar con el levantamiento. Éste es el marco en
el que se desarrolla el asedio y la toma de la ciudad de Contrebia por las
tropas de Sertorio.
Desde
luego, el yacimiento de Villas Viejas, llamado también Fosos de Bayona, se
corresponde con una ciudad de gran importancia y extensión, a pesar de que
todavía no se ha realizado en ella ninguna excavación sistemática con el fin de
sacar a la luz las estructuras que todavía se esconden debajo de la tierra. La
abundancia de materiales que continuamente siguen saliendo a la luz de manera
casual, y la amplitud del espacio, alrededor de unas cuarenta hectáreas,
rodeadas por lo que a todas luces parece ser a simple vista una muralla de
varios kilómetros de longitud, así nos lo demuestra. En algunas zonas, las
murallas separan a la ciudad de un amplio foso, que da al yacimiento ese otro
nombre con el que también se le conoce, y en algunas zonas se puede ver incluso
una segunda línea de murallas. Son apreciables también los lugares en los que
se encontraban quizá las puertas de entrada a la ciudad carpetana. Y por otra
parte, la cercanía de este yacimiento con la ciudad romana de Segóbriga, apenas
a cinco kilómetros de ella, también incide en esa posible, casi segura,
localización de Contrebia en este punto. Recordamos, en este sentido, la cita
de otro autor clásico, en este caso Estrabón: “Son también ciudades de los
celtíberos Segóbriga y Bílbilis, cerca de las cuales combatieron Metelo y
Sertorio.” Y es que fue probablemente la caída definitiva de Contrebia lo
que permitió el crecimiento como ciudad de la cercana Segóbriga. Dice una vez
más, en este sentido, el profesor Gozalbes:
“A
mi juicio el episodio en cuestión está referido a la urbe de Contrebia Cárbica,
la que sirvió de precedente a Segóbriga. Por tanto, y con mucha verosimilitud,
se trató de la conquista de la ciudad existente en Fosos de Bayona, que ya un
siglo antes había sufrido el asedio romano. Fosos de Bayona, a unos escasos
cinco kms. de Segóbriga, es la identificación más aceptable de la antigua
Contrebia Cárbica, aunque hay autores que consideran no conocer su situación, e
incluso ha habido quien ha propuesto algún otro lugar de la zona conquense. De
hecho, los investigadores han tratado de insertar la ciudad de Segóbriga en las
campañas del conflicto sertoriano, encontrando el silencio de las fuentes
históricas. Este hecho se explicaría porque Segóbriga no aparece todavía reflejada
como entidad urbana independiente, dado que su lugar (a escasos 5 kms. de ella)
lo ocupaba Contrebia Cárbica.”
En
efecto, los excavadores de Segóbriga no han encontrado en la ciudad restos
importantes de etapas prerromanas, no desde luego anteriores a ese siglo I en
el que se desarrollan las guerras sertorianas, y hasta la numismática todavía
pone en duda la identificación de la ceca que, con caracteres ibéricos, se
nombra Sekobirices, con la posterior ceca romana de Segóbriga, que presenta,
ésta sí, las efigies de los primeros emperadores. En efecto, los restos
descubiertos en Cabeza de Griego, se corresponden ya de manera casi íntegra con
esa etapa altoimperial. En este periodo se construyeron el teatro, el
anfiteatro y algunas de las termas sacadas a la luz. Después ya en el siglo
III, quizá en tiempos de Diocleciano, empezó la construcción del circo, aunque
éste fue abandonado incluso antes de que hubiera acabado de ser construido.
Eran ya tiempos de crisis, aunque los arqueólogos han podido constatar que
todavía en esa época se seguían realizando algunas obras de mejora tanto en el
teatro como en el anfiteatro. Sin embargo, ya en el siglo siguiente la nueva
religión, el cristianismo, había llevado hasta el último rincón del imperio las
nuevas costumbres entre los romanos, y entre ellas no estaban, desde luego, los
juegos de gladiadores y las carreras de carros. Para entonces, tanto el teatro
como el anfiteatro se fueron poblando de nuevas construcciones, casas humildes
y cercas para el ganado.

¿Qué
fue lo que posibilitó el crecimiento de la nueva ciudad a partir del siglo I
a.C.? Desde luego, la existencia en sus cercanías de importantes y numerosas
minas de yeso cristalizado, el famoso lapis specularis que desde el
centro de la península era exportado a todas las regiones del imperio, donde
era utilizado como lujoso material de construcción. En efecto, la ciudad fue
creciendo alrededor de la riqueza que proporcionaban las minas cercanas, cuyo material
era empleado en la confección de ventanas en las villas y otros edificios de
todo el imperio: la cueva de Sanabrio, en Huete; de la Mora Encantada, en
Torrejoncillo del Rey; el Pozolacueva, en Torralba; la Condenada y la Vidriosa,
en Osa de la Vega,… Recientemente ha salido a la luz en el Cerro de la Muela,
en el término municipal de Carrascosa del Campo, no lejos de la propia ciudad
de Segóbriga y también de algunas de esas minas citadas, un curioso edificio de
más de noventa metros de longitud, que estaba conformado por dos o tres plantas
de altura, y en cuyas esquinas se alzaban torres de mayor elevación todavía; y
a su alrededor, además, han aparecido también restos de un poblado de unas
quince hectáreas de extensión. El edificio, que había sido excavado en parte
hace ya cincuenta años por los arqueólogos de la universidad canadiense de
Guelph, ha sido estudiado recientemente por los arqueólogos Dionisio Urbina y
Catalina Urquijo, de la Universidad Complutense de Madrid, para quienes se
trataba de un gigantesco almacén en el que se guardaba el lapis specularis,
dispuesto ya para su exportación a todos los rincones del imperio. Y sin duda,
el poblado, que todavía no ha sido excavado, sería el lugar en el que vivirían
una parte de los trabajadores de esas minas, esclavos probablemente. Construido
en tiempos del emperador Augusto, fue abandonado según los estudiosos a lo
largo de la centuria siguiente, y en las excavaciones se han encontrado,
incluso, las huellas dejadas por el paso de los carros cargados de material,
desde las minas cercanas hasta el propio almacén.
Por
otra parte, fue probablemente en aquel siglo IV, cuando se estaban abandonando
ya los hermosos edificios de Segóbriga destinados a los diferentes
espectáculos, el teatro y el anfiteatro, cuando probablemente surgió, no lejos
de allí, junto a la aldea actual de Noheda, en el término de Villar del Domingo
García, la espectacular villa que en los últimos años está siendo excavada por
Miguel Ángel Valero. Una lujosa villa, sin duda, cuyos mosaicos son ya la
admiración de los especialistas y de los aficionados a la arqueología. No
conocemos nada del dueño de aquella villa, más allá de que debía ser alguien muy
importante, a juzgar por los restos que están siendo rescatados por las piquetas
de los arqueólogos; eso, y que sus creencias religiosas debían estar asentadas todavía
en el antiguo paganismo, pues no ha sido aún recuperado ningún objeto que
pudiera ser atribuido a una posible afección cristiana de los habitantes de la
villa. Y es que a pesar de la rápida irrupción del cristianismo a lo largo y a
lo ancho del imperio, sobre todo a partir del Edicto de Milán, decretado por
Constantino en el año 313, por el que la nueva religión era tolerada al fin,
todavía quedaba algún tiempo para que el emperador Teodosio, de origen español
como sabemos, la decretara en el año 380 como religión oficial del imperio.
¿Sería
quizá el dueño de la villa uno de aquellos patricios ennoblecidos de Segóbriga
con el comercio del lapis? La situación de la villa, muy cerca de algunas
de esas minas y también del propio almacén del Cerro de la Muela, y no
demasiado lejos tampoco de la propia Segóbriga, quizá pueda indicarlo de este
modo. Desde luego, en la villa se han encontrado mármoles procedentes de
canteras situadas en muchos lugares diferentes, desde la propia Hispania hasta
varias ciudades del Egeo, o incluso cerca del Mar Negro, lo que demuestra
ciertas influencias exteriores que pudieran estar relacionadas con el comercio
y la exportación. Por otra parte, se ha exagerado mucho por parte de los
historiadores el abandono de las ciudades en el Bajo Imperio, que fueron
sustituidas muchas veces por este tipo de villas semiurbanas. En el caso de
Segóbriga, sin embargo, la ciudad no desapareció completamente hasta mucho
tiempo después, durante la invasión de los musulmanes. Así lo demuestran algunos
de los restos descubiertos, como varias necrópolis tardorromanas, e incluso
visigodas, y la propia basílica cristiana, que fue recuperada por los
arqueólogos hace ya mucho tiempo, a los pies del cerro en el que se asienta el
yacimiento. Y así lo demuestra también la elevación a sede episcopal en tiempos
de los visigodos, cuyos obispos, tal y como demuestran las actas
correspondientes, asistieron a los diferentes sínodos diocesanos que se celebraron
en Toledo durante el siglo VII.