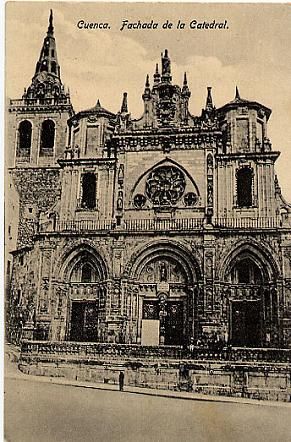Si
la investigación histórica es, sobre todo, acudir a los documentos de archivo,
y si después se trata de interpretar esos documentos en base a unos
conocimientos propios, adquiridos por el historiador a partir de su propia
experiencia personal como estudioso de una materia concreta, uno de los más
destacados historiadores conquenses es, sin duda alguna, Pedro Miguel Ibáñez,
por más que su campo de estudio sea la historia del arte. Gran especialista en
el arte conquense del Renacimiento, especialmente de la pintura, a la que
dedicó su tesis doctoral, que publicó más tarde en tres gruesos volúmenes con
la ayuda de la Diputación Provincial de Cuenca, y a la que dedicó también
varios libros posteriores, que fueron editados por la misma Diputación y por la
Universidad de Castilla-La Mancha. En los últimos años, su campo de
investigación principal, sin dejar de lado otros temas relacionados con el
arte, es el urbanismo de la capital conquense, tanto desde el punto de vista
puramente histórico y artístico, como en lo que se refiere a su plasmación y
reflejo en el urbanismo actual de la ciudad. Desde ese punto de vista son
especialmente interesantes los textos que en su momento dedicó a las dos vistas
que Anton van den Wyngaerde realizó de nuestra ciudad.
En
los últimos años, una de sus principales líneas de investigación se refiere a
la puesta en valor del estilo barroco como estilo propio y caracterizador del
casco antiguo de Cuenca. En esta línea se enmarcan los libros que, bajo el
título colectivo de “Cuenca ciudad barroca”, cuentan con la coedición del
Consorcio Ciudad de Cuenca y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Con un importante
aparato fotográfico y documental, ya han llegado a las librerías conquenses los
dos primeros volúmenes, “La Plaza Mayor y su entorno arquitectónico” y “La
cumbre urbana, de las carmelitas descalzas a la Casa del Corregidor”. La serie,
por otra parte, y según el plan general de la obra, contará con dos volúmenes más,
cuya aparición se producirá en los próximos años.
En
ambos libros, el autor ha revisado una gran cantidad de documentación,
procedente de los distintos archivos conquenses, y a la vista de la ciudad
actual, de lo que de la ciudad barroca ha llegado hasta el urbanismo más
reciente, ha interpretado esos documentos de una manera diferente, resolviendo
dudas y haciendo desaparecer innumerables mitos sobre el pasado de nuestra
ciudad, mitos que, en este campo de la historia como en otros, se han venido
sucediendo de generación en generación, hasta el punto de que ahora resulta
casi imposible eliminar.
Ya
desde el título, el primero de los volúmenes de la serie resulta bastante
clarificador sobre cuáles son sus intenciones. El entorno de nuestra Plaza
Mayor es, nadie lo duda, un espacio eminentemente barroco, en el que destacan
los dos edificios más representativos del poder eclesiástico y del poder civil.
Tanto la catedral, especialmente en su torre, hundida en 1902 y ya nunca
recuperada, como en su fachada, que al contrario de lo que aún piensan muchas
personas nunca se hundió, sino que fue desmontada piedra a piedra para llevar a
cabo el sueño neogótico de un arquitecto iluminado, como el propio
ayuntamiento, en el lado opuesto de la plaza, son edificios barrocos. El
segundo, plenamente barroco, desde luego, proyectado desde sus cimientos en el
siglo XVIII para sustituir a unas casas consistoriales anteriores,
renacentistas, en parte muy parecidas al de San Clemente, que todavía se
conserva. El primero, en realidad, como una pantalla barroca colocada entre los
siglos XVII y XVIII para hacer olvidar que la nuestra es la primera de todas las
catedrales góticas levantadas en la península Ibérica.
No son estos, sin embargo, los únicos edificios barrocos que se conservan en el
entorno de la catedral. A un lado, haciendo esquina con la propia catedral, se
encuentra el convento de las madres justinianas, conocidas en nuestra ciudad
como las Petras, porque la iglesia está puesta bajo la advocación del primero
de los apóstoles, del primero de los papas. Y a otro lado, ya en la calle
Pilares, la única de las calles que conserva el rasante original de aquellas calles
que un día conformaron ese espacio cerrado, oprimente, que rodeaba a la
catedral, aquel espacio que un día se abrió para dar más prominencia urbana al
entorno catedralicio, las llamadas casas del Chantre, o del conde de Priego.
Y
es que el entorno de la Plaza Mayor, es, probablemente, el que más ha ido
cambiando a través de los siglos. Primero, durante la Edad Media, tal y como se
ha dicho, un conjunto de calles estrechas y mal ventiladas, que fueron abiertas
a partir del siglo XVI, con el fin de dar un mayor realce tanto a la catedral
como al nuevo ayuntamiento, que entones se estaba construyendo. Un ayuntamiento,
por cierto, que entonces no tenía la misma distribución que tiene ahora, sino
que se encontraba en uno de los lados alargados de la plaza. Hay que tener en
cuenta que en aquella época, la actual Anteplaza no existía, sino que estaba
unida sin solución de continuidad con la propia Plaza Mayor, y que no fue hasta
el siglo XVIII, con el nuevo proyecto de las casas consistoriales, cerrando uno
de los lados completamente a través de tres arcos que permiten el paso de
personas y de carros -actualmente también del tráfico rodado- por debajo del
conjunto arquitectónico, cuando fue dividido el espacio entre dos pequeños espacios
urbanísticos diferenciados.
En
el segundo tomo de la serie, “La cumbre urbana, de las carmelitas descalzas a
la Casa del Corregidor”, el autor nos da un paseo urbanístico y arquitectónico
por la parte alta de la ciudad, empezando, tan y como se afirma desde el
título, en el convento de carmelitas, y acabando, ya en la ciudad media, en la
recién restaurada y rehabilitada Casa del Corregidor. Así, en el primer capítulo
nos hace un recorrido por las diferentes fases constructivas del edificio que
un día albergó al convento, y que hoy alberga a la Fundación Antonio Pérez,
después de haber servido también temporalmente como sede del vicerrectorado de
la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Y es que la construcción del edificio contó con diferentes fases
sucesivas, desde la donación a las monjas de un primer solar, por parte del
canónigo Sebastián de Covarrubias, el autor del famoso “Tesoro de la Lengua”,
hecho que permitió la instalación definitiva de una comunidad que había llegado
desde Huete a la capital poco tiempo antes. Aboga el autor porque la llamada “casa
de la demandadera” sea rebautizada como la “casa de Covarrubias”, en homenaje
al religioso que hizo posible la instalación de las monjas en un lugar tan
emblemático, y da un nombre como posible autor de las trazas del convento, si
no de la propia construcción del mismo: fray Alberto de la Madre de Dios, el
mismo que realizaría poco tiempo después el convento de mercedarios, edificio
al que está destinado otro de los capítulos del libro.
La
iglesia de San Pedro, con su hermosa capilla de San Marcos y el cercano palacio
de Toreno, con el que tanto tiene que ver tanto la capilla como la propia
iglesia en su conjunto, y la casi anexa al palacio capilla de la hermandad de
la Epifanía, conforman el segundo capítulo del libro. Es de resaltar aquí la
enorme originalidad de la iglesia, una de las más hermosas de Cuenca, con su
planta circular enmarcada en un hexágono. En base a los documentos conservados,
el autor duda de la autoría que otros autores han dado por segura, la de José
Martín de Aldehuela, a quien, por otra parte, ha sido habitual en los últimos
años atribuir la restauración de todas y cada una de las iglesias que fueron
rehabilitadas a lo largo del siglo XVIII, y que habían sufrido, en mayor o en
menor medida, graves desperfectos durante la Guerra de Sucesión. También den
este caso el autor de la obra, Fray Vicente Sevila, en base al escudo que se
halla en la portada de la iglesia, un escudo que corresponde al obispo Flórez
Osorio, de quien el religioso era el arquitecto de cámara.
Descendiendo
de la acrópolis de la ciudad llegamos a la iglesia y colegio de religiosos
jesuitas, que se habían instalado también en la ciudad en el siglo XVI, pero
que realizaron algunas obras de importancia en las dos centurias siguientes.
Más allá de algunos muros y de sendas portadas muy deterioradas, casi nada es
lo que queda ya en pie del antiguo edificio, transformado ya hace algunos años
en simple depósito de agua, y en otros más recientes en aparcamiento de vehículos.
Quizá nos pueda parecer un tanto extraño el espacio que Pedro Miguel Ibáñez le
dedica a este edificio, cuando todos habíamos pensado que se trata de un
edificio renacentista. Sin embargo, afirma el autor lo siguiente: “El
desaparecido templo de los jesuitas de Cuenca le debe casi tanto al Barroco
como al Renacimiento. Avanzando el segundo cuarto del siglo XVIII constan
intervenciones importantes en la iglesia, tanto en el continente como en el
contenido. A más importante de que tenemos noticia es el alargamiento de la
capilla mayor, datado en la segunda mitad de los años cuarenta”.
A
partir de ahí el autor, y nosotros, lectores, con él, da un amplio salto sobre
la plaza mayor, a la que, como hemos visto, ya había dedicado íntegramente el
primer volumen de la obra, para acercarnos a la plaza de la Merced, llamada
entonces, por lo que se verá, la plaza del Marqués, en las que se encuentran, a
pesar de sus pequeñas dimensiones, dos de los edificios barrocos más
importantes de la ciudad: el convento de religiosos mercedarios y el seminario de
San Julián. Al primero dedica el autor el siguiente capítulo. Los mercedarios
se habían instalado varios siglos antes extramuros de la ciudad, al lado del
camino real de Madrid, y en un lugar conocido, entonces y ahora, como La
Fuensanta. No gustaba, sin embargo, demasiado el lugar a sus habitantes, que en
repetidas ocasiones habían solicitado un lugar dentro de la ciudad al que poder
trasladarse. Un lugar que obtuvieron a finales del siglo XVII, cuando doña Nicolasa
Manrique de Mendoza Acuña y Manuel, marquesa de Cañete en ese momento, cedió a
los monjes lo que hasta entonces constituían los “palacios nuevos” del marqués,
entre la plaza y la hoz del Júcar, para que construyeran allí su nuevo edificio
conventual. Poco o nada necesitaba ya la marquesa el edificio, pues hacía ya mucho
tiempo que la familia, como otras muchas familias nobiliarias de Cuenca, se
habían trasladado a Madrid, donde estaba instalada la corte y por lo tanto
tenían más posibilidades de promoción, y donde habían edificado ya un nuevo
palacio, en la misma calle Mayor, muy cerca, por lo tanto, del alcázar de los
Austrias. Pero el autor le sirve el capítulo, además, tal y como hace en otros
libros suyos, para adentrar al lector en un entramado urbanístico y palaciego,
casi una ciudad dentro de la propia ciudad, que era particular y propio de una
familia, la de los Hurtado de Mendoza, que además de marqueses de Cañete habían
obtenido también el título de guardas mayores de la ciudad, y que ostentaban de
forma hereditaria, en oposición, algunas veces, con los propios regidores de la
ciudad, y hasta con el propio obispo de la diócesis.
Y
junto al convento de la Merced, el seminario de San Julián, construido en el
siglo XVIII a instancias del obispo José Flórez Osorio, para sustituir a los
dos edificios que anteriormente habían servido para tales fines: el colegio de
Santa Catalina, junto a la iglesia de Santa Cruz, y unas casas, hoy
desaparecidas, que se encontraban a espaldas de la iglesia de San Pedro, junto
al citado convento de carmelitas. Un edificio bastante conocido, construido a
lo largo de tres fases sucesivas, a cuyo conocimiento el autor aporta algunos
datos nuevos procedentes de archivo.
Finalmente,
el último capítulo de esta segunda entrega lo dedica el autor a una obra de
carácter civil, la Casa del Corregidor, aunque para comprender mejor algunos
aspectos de su construcción, no deja de lado la construcción que se encuentra
junto a él, el mal llamado palacio de los Clemente de Aróstegui. Y es que, tal
y como demuestra el doctor Ibáñez, la construcción de este palacio no se debe a
esta importancia fami9lia, procedente del pueblo de Villanueva de la Jara y
llegada a la ciudad ya en el siglo XVIII, sino a doña Quiteria Salonarde, con
cuyos descendientes emparentaron más tarde los Aróstegui, y que era poseedora
de una de las cabañas ganaderas más importantes de la ciudad. También en este
caso, el autor aporta documentación suficiente para eliminar la tradicional
atribución que en la historiografía se ha realizado en favor de Martín de
aldehuela, proporcionando además un nombre diferente a su autoría: Luis de
Artiaga. Y también aporta documentación suficiente para demostrar que, además
de las habitaciones privadas del representante del monarca en la ciudad y de
las cárceles reales, el edificio tuvo temporalmente un tercer uso, hasta ahora
desconocido: las carnicerías de la ciudad.
Hasta
aquí, los dos tomos publicados ya sobre el Barroco en Cuenca. En los próximos
años llegarán nuevas entregas sobre el tema. Recordamos aquí las palabras con
las que el propio Pedro Miguel iniciaba, a modo de introducción, el primer
volumen de la magna obra: “Cuenca recibe en 1996 la distinción de Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Tal vez por eso resulte más llamativa la peculiar
relación que en esta ciudad ha existido y existe sobre el patrimonio histórico artístico
y el público del arte. En pocos casos similares se desvela como el
establecimiento de una cierta mirada llega a determinar la conservación y el
disfrute de todo un legado cultural. De tal manera, el engendramiento de una
abundante literatura, de signo poético por lo general, no ha sido acompañado
por una reflexión equivalente sobre su esencia monumental y artística. Desde el
último tercio del siglo XVIII, y hasta bien adentrados en el siglo XX,
predominan determinados mitos negativos para la substancia patrimonial de Cuenca,
luego mantenidos y acrecentados con olvido de las aportaciones efectuadas por
la moderna historia del arte. El caso del Barroco es paradigmático al respecto.
El resultado, todavía hoy, es un flujo de visitantes hacia escasos y puntuales
objetivos dentro del mapa urbano, la catedral y algún museo, y el
desconocimiento y falta de valoración del resto del centro histórico. Todo ello
se ha visto acrecentado por la inexistencia durante muchos años de un debate
riguroso sobre los tratamientos de restauración, puesta en valor y rehabilitación
debidos a dicho patrimonio, con riesgo de la pérdida o mistificación de los
caracteres históricos que le son propios.”